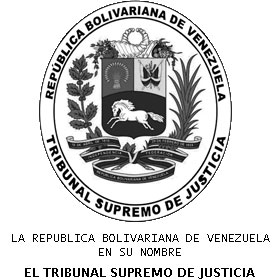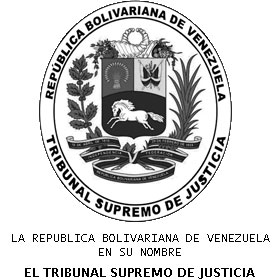REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 10 de julio del 2006.
196 y 146
EXP.5209-97
PARTE ACTORA: MARGOT MATILDE GALEANO, venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.165.509 y de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado, FELIX RAFAERL ARCILA, venezolano, mayor de edad, Inpreabogado Nro. 61.761.
PARTE DEMANDADA: EUROMERCADO C.A.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: DONATO VILORIA, venezolano, mayor de edad, Inpreabogado Nº 32.144.
MOTIVO: INCIDENCIA SURGIDA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA POR DIFERENCIA EN PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES
I
NARRATIVA
La presente incidencia surgió por ante el Tribunal TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO de este circunscripción Judicial del Estado Aragua, con motivo de una supuesta diferencia en el pago de las prestaciones sociales de la ciudadana MARGOT MATILDE GALEANO, en contra del la sociedad de mercantil EUROMERCADO C.A.
Al respecto de ello, podemos afirmar que en fecha 06/04/1.998, el Tribunal de la causa, específicamente el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral, decide con lugar la Calificación de despido y ordena el Reenganche y pago de salarios caídos. Posteriormente, la parte demandada apela la decisión y en fecha 01/10/2.003 el Tribunal Superior decide la apelación Sin Lugar y confirma la decisión del a-quo, haciendo una aclaratoria posterior en fecha 07/10/2.003.
Seguidamente, continuando con el proceso de ejecución, se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo que calcula los salarios caídos con las exclusiones ordenadas.
Ordena la Ejecución forzosa de la sentencia, se libra un mandamiento de ejecución al Tribunal competente y este practica una medida de embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la demandada. De tal forma, que en fecha 17/06/2.004, se traslada y constituye el Tribunal Ejecutor de Medidas en el domicilio de la empresa y en ese acto celebran una convenimiento sobre lo adeudado y la parte accionada acordó pagar los salarios caídos y en ese momento la parte accionante renuncio a su cargo y solicito el pago de sus prestaciones sociales, a lo que la empresa respondió que serían pagadas en fecha 28 de Junio de 2.004.
Ante tales hechos, la parte actora alega en fecha 08/03/2.006 que la accionada no cumplió con lo acordado por ellos en el acta de fecha 17/06/2.004 de la medida de embargo ejecutivo en cuanto a las prestaciones sociales y que a partir del 28/06/2.004, entró en mora por no dar cumplimiento voluntario al pago de las mencionadas prestaciones sociales.
Ahora bien, la presente situación conlleva a resolver una incidencia que surge en un juicio con sentencia definitivamente firme que está siendo ejecutado por un Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, que no es competente para dilucidar este tipo de acontecimientos y lo que implica ser resueltos conforme a lo establecido en el artículo 190 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual señala:
Artículo 190. El patrono podrá persistir en su propósito de despedir al trabajador, bien en el transcurso del procedimiento o en la oportunidad de la ejecución del fallo, para lo cual deberá pagar al trabajador, adicionalmente a los conceptos derivados de la relación de trabajo y los salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, las indemnizaciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo.
Si el trabajador manifestare su inconformidad con el pago consignado antes de la ejecución del fallo, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, convocará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al segundo (2°) día hábil siguiente y mediará la solución del conflicto; de no lograrse, deberá decidir sobre la procedencia o no de lo invocado por el trabajador.
Si el patrono persiste en el despido estando el proceso en etapa de ejecución del fallo y el trabajador manifestare su inconformidad con el pago consignado, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución instará a las partes a la conciliación. De no lograrse, procederá la ejecución definitiva del fallo.
En el caso de autos, surgió la incidencia que tiene que ver con la inconformidad en el pago de sus prestaciones sociales, y a este respecto el Tribunal Supremo en Sala Constitucional, ha querido interpretar la referida norma, en el sentido de que los derechos y garantías procesales no sean vulnerados y tutelar efectivamente la justicia.
Con respecto a ello, señala la Sala Constitucional lo siguiente:
“La norma transcrita contiene el procedimiento aplicable cuando hay persistencia del patrono en despedir al trabajador, en dos fases, una cuando la persistencia del despido se presenta en el curso del procedimiento y la segunda cuando esté se encuentra en fase de ejecución de sentencia. En ambas fases, se dan en el curso de un juicio de calificación de despido, que termina con una decisión resolutoria del juez de sustanciación, mediación y ejecución. Ahora bien, la norma estableció claramente en ambas fases, una etapa de conciliación o mediación, que concluye indefectiblemente en una sentencia, ya sea esta de procedencia o no de lo invocado por el trabajador o de ejecución, dictada por la misma autoridad judicial, sin permitirle a las partes el derecho a contradecir en juicio los montos acordados por el juez, en caso de no estar de acuerdo, ya que al no haber discusión sobre los conceptos ofrecidos por el patrono al trabajador concluye la mediación y el juez se pronuncia de manera definitiva sobre lo planteado por las partes. Diferente es la situación, cuando las partes, no están conformes, ya que ello presupone la necesidad de que se abra un contradictorio que les permita a las partes el ejercicio del derecho a la defensa, y esto no puede llevarse a cabo, bajo la inmediación del juez de sustanciación, mediación y ejecución, ya que escapa de las competencias que tiene asignadas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Así mismo, observa la Sala que la norma no refiere el caso cuando la persistencia del despido, se encuentra en el Tribunal Superior, en virtud del ejercicio del recurso de apelación, oportunidad en la que también se puede plantear un contradictorio entre las partes, ante su inconformidad con los montos en discusión, lo cual hace necesario que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa, lo cual no es viable por ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución.
Considera preciso la Sala, en virtud de las circunstancias que han dado lugar a la presente acción y la recurribilidad con que la Sala ha apreciado la existencia de este fenómeno, que lo cónsono con la labor interpretativa que debe desarrollar este alto Tribunal de las normas y principios fundamentales, es considerar que frente al vacío normativo que se produce en aquellos casos de desacuerdo entre el patrono y el trabajador respecto al pago de los conceptos ofrecidos, cuando el patrono persiste en el despido, ya sea en primera o en segunda instancia, es la apertura de un juicio stricto sensu, para que las partes, con plena libertad probatoria, puedan demostrar el derecho que les asiste, en atención a la norma constitucional que consagra el derecho a la defensa en todo estado y grado del proceso; por lo que la ratio de la decisión del Juzgado Superior, a pesar de adentrarse en el ejercicio de facultades cuasi legislativas propias de esta Sala, se adecua al espíritu del constituyente en cuanto a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa.
Efectivamente el constituyente de 1999 mantuvo incólume la garantía del derecho a la defensa que estaba consagrada en el artículo 68 de la Constitución de 1961 y lo trasladó, en idénticos términos, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual lo recoge en el numeral 1 del artículo 49, en los siguientes términos:
Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
Dicha norma nos señala que el derecho a la defensa es la garantía que tiene toda persona, en todo estado y grado del proceso de tener conocimiento de cualquier investigación o juicio que se siga en su contra – de ser notificada- de tener acceso a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer sus defensas –vale decir para oponerse a las mismas, promover pruebas, etc- y finalmente recurrir de la decisión que la afecte por ante el órgano superior –garantía de la doble instancia-.
Al respecto ha expresado el maestro Eduardo J. Couture, que el derecho a la defensa es el “Conjunto de actos legítimos ya sea mediante la exposición de las pretensiones inherentes al mismo, o mediante la actitud de repeler las pretensiones del adversario” (citado por Rueda, Aníbal José: La Indefensión, pág10 ).
Así pues, el derecho a la defensa presupone la existencia de intereses opuestos que se discuten en un proceso ante un órgano jurisdiccional, por lo que dicha garantía debe ser respetada en todo estado y grado del proceso. De allí que, la persistencia del patrono en el despido y la inconformidad del trabajador con los montos acreditados por el patrono se constituye en una contención de intereses opuestos, que no puede ser resuelta a través de una audiencia de mediación, sino que debe ser objeto de un juicio donde las partes hagan pleno ejercicio del derecho a la defensa que le garantiza nuestro ordenamiento jurídico, manifestado en el caso de autos, en el derecho de las partes de promover y controlar las pruebas, que creyeran convenientes para demostrar sus afirmaciones y lograr que el juez pueda ejercer sobre ellas el control y la contradicción de manera plena, para luego dictar su pronunciamiento ajustado a la verdad.
Ahora bien, la actividad del juez de sustanciación, mediación y ejecución esta destinada a conciliar para evitar los litigios. Así lo reconoció la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando sostuvo que “La Comisión convencida de lo imperativo de que es para la administración de justicia disminuir, en lo posible, la litigiosidad y tomando en cuenta la experiencia, si bien limitada y puntual, que entre nosotros ha tenido la conciliación, ha considerado un imperativo el establecer con carácter obligatorio la presentación de la demanda ante un Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, que tenga atribuida la facultad de mediar y conciliar las diferencias de las partes en conflicto, para lograr una respuesta satisfactoria para el problema de ambas y así evitar que su controversia llegue a juicio, con economía de tiempo y dinero y en beneficio de toda la administración de justicia, son varias razones que han persuadido, para adoptar este sistema: 1° la función de administrar justicia, ambas no pueden estar atribuidas a la misma persona; 2° la función de mediación y conciliación en principio, debe ser realizada antes del inicio del juicio, pues es allí, antes de la trabazón de la litis, cuando hay más posibilidad que la misma tenga éxito y 3° debe ser obligatoria, porque la experiencia ha demostrado, al menos entre nosotros que la conciliación voluntaria o la simple facultad atribuida al Juez de la causa, de llamar a las partes a conciliación, ha resultado un estruendoso fracaso, en el derecho procesal del trabajo”.
Es indudable, que la actividad litigiosa propiamente dicha o de defensa, le corresponda a los otros órganos que conforman la primera instancia de conocimiento en la jurisdicción laboral, es decir, los tribunales de juicio, los cuales deben recibir de los juzgados de sustanciación, mediación y ejecución, las causas para su continuación, al haberse agotado la conciliación de las partes. Se cumple así la primera fase del procedimiento laboral para pasar a la segunda etapa, conducida por el juez de juicio, ya que el juez de sustanciación, mediación y ejecución le remite las actuaciones al juez de juicio para que le de curso al proceso sticto sensu. Es por ante este juez donde las partes deben ejercer su derecho a la defensa, ya que es él quien tiene atribuida la competencia para ejercer el control y la contradicción sobre el material probatorio que aporten las partes, lo cual, en el caso de autos, se circunscribe a las pruebas que aporten las partes para demostrar los conceptos que considera el patrono que le corresponden al trabajador y los que éste alega que tener derecho.
En este contexto, surge la necesidad de la intervención de juez del juicio, quien es el juez natural para conducir el proceso contradictorio que se generó con ocasión de la persistencia del patrono y la inconformidad del trabajador, de conformidad con el aparte 2 del artículo 17 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual expresa:
“Artículo 17. Los Jueces de primera instancia conocerán de las fases del proceso laboral, de conformidad con lo establecido en esta Ley.
La fase de sustanciación, mediación y ejecución estará a cargo de un Tribunal unipersonal que se denominará Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo.
La fase de juzgamiento corresponderá a los Tribunales de Juicio del Trabajo”. (Negrillas de la Sala)
Vemos como la norma señala que la etapa de juzgamiento de la causa se llevará a cabo por ante el juez de juicio –con facultades para juzgar-. A mayor abundamiento, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es más amplia en cuanto al procedimiento que se lleva a cabo por ante este funcionario judicial que “Durante la audiencia de Juicio, se evacuarán las pruebas admitidas por el juez y en el caso de los testigos, es carga de la parte promovente su presentación, pues no se requiere de notificación para su comparecencia, pudiendo ser objeto de preguntas y repreguntas por las partes y por el Juez”.
De allí que, que el artículo 190 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tal y como está redactada, impide el ejercicio del derecho a la defensa y siendo la Sala, la garante principal de los derechos constitucionales, debe impedir su vulneración, la cual se configura: “cuando los interesados no conocen el procedimiento que pueda afectarlos, se les impide su participación en él o el ejercicio de sus derechos, se les prohíbe realizar actividades probatorias o no se les notifican los actos que los afecten”. (Sentencia N° 2 del 24 de enero de 2001)
Es por ello, que a los fines de garantizar el derecho a la defensa del patrono o del trabajador en los juicios en que haya persistencia en el despido que se halle en primera o segunda instancia, lo propio es que se lleve a cabo por ante los jueces de juicio, un proceso que les permita a las partes debatir sobre los elementos probatorios que le darán plena certeza al juzgador para dictar sentencia. Siendo el juez de juicio el indicado, por ser –se insiste- dicha labor inherente al ejercicio de sus funciones, tal y como se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de sus artículos 17 y 18. En virtud de lo anterior, la norma del artículo 190 eiusdem debe interpretarse por los órganos pertenecientes a la jurisdicción laboral, en el sentido de que, al no existir acuerdo entre las partes en la audiencia de conciliación a que se refiere el primer aparte de dicho artículo 190 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución, y /o los Jueces Superiores del Trabajo cesarán en su actuación y deberán remitir la causa a un juez de juicio, a los fines de que éste se pronuncie en los términos y condiciones anteriormente anotadas respecto a la procedencia o no de lo pretendido por las partes en conflicto. Así se declara.”(Sentencia de fecha 02 de Noviembre de 2.005)
En razón del fallo trascrito y siguiendo la Doctrina e interpretación normativa de la Sala Constitucional, se aperturó una incidencia con base al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, concediéndose a las partes una lapso de 8 días de despacho para promuevan las pruebas que serían evacuadas en la audiencia de juicio que se lleve a los efectos.
II
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA
La parte actora alega en la audiencia de juicio que la empresa al momento de suscribir el acta en la fase de ejecución forzosa de la sentencia se comprometió a pagar las prestaciones sociales en fecha 28 de junio de 2.004, pero es el caso que hasta la fecha la empresa no ha realizada tal pago. Posteriormente, casi dos años después, en fecha 24 de abril de 2.006, se presenta la parte accionada y consigna un cheque por un monto que no se corresponde con los beneficios laborales de la trabajadora y es por eso que hubo lugar a esta incidencia.
En tal sentido, reclama el pago de las prestaciones sociales de la trabajadora, calculado sobre la base del salario de 2.562,77 Bs. diarios que es el salario integral devengado por la trabajadora, más los intereses de mora y la indexación surgida por la falta de pago y la depreciación de la moneda.
Siendo así las cosas y por cuanto la parte accionada no se presentó a la audiencia de juicio, ni por sí ni mediante representante legal, el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece lo siguiente:
Artículo 151. En el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos.
Si no compareciere la parte demandante se entenderá que desiste de la acción; en este caso, el juez de juicio dictará un auto en forma oral, reduciéndolo a un acta que se agregará al expediente. Contra esta decisión podrá el demandante apelar en ambos efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Si fuere el demandado quien no compareciere a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados por la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma oral con base a dicha confesión; sentencia que será reducida en forma escrita, en la misma audiencia de juicio. El demandado podrá apelar la decisión en ambos efectos, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del fallo.
En las situaciones anteriormente referidas serán consideradas como causas justificativas de la incomparecencia de las partes el caso fortuito o fuerza mayor, comprobables a criterio del tribunal.
En los casos de apelación, el Tribunal Superior del Trabajo respectivo decidirá sobre la misma, en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, en un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a partir del recibo del expediente. Siempre será admisible recurso de casación contra dichas decisiones, si la cuantía excediere del monto establecido en el artículo 167 de esta Ley.
Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el proceso se extinguirá y así lo hará constar el juez, en acta que inmediatamente levantará al efecto.
Es bien clara la norma cuando señala, que si la parte accionada no comparece a la audiencia de juicio, se le tendrá por confeso.
Ahora bien, para que pueda ser considera confesa la demandada, deben cumplirse ciertos extremos, los cuales son:
• Que la pretensión no sea contraria a Derecho;
• Que no haya dado contestación a la demanda; y
• Que no pruebe nada que le favorezca durante el juicio.
En el caso planteado, se dieron los supuestos necesarios para que deba ser declarada confesa la demanda y así se decide.
En razón de lo anteriormente dicho, afirma este sentenciador que la empresa demandada ciertamente se comprometió a pagar las prestaciones sociales de la trabajadora el 28 de Junio del 2.004, y solamente en fecha 24 de abril de 2.006, consignó un cheque por la cantidad de 240.145,41 Bs. que supuestamente se corresponde a sus prestaciones sociales hasta la fecha en que termino la relación laboral, por lo que corresponde a este Juzgador inferir que las mismas no fueron pagadas en su totalidad y mucho menos en su oportunidad y en consecuencia acordar el pago de la diferencia con sus correspondientes intereses de mora y así se decide.
Por otro lado, señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 94 lo siguiente:
Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
En virtud de lo expresado por este derecho constitucional consagrado en nuestra carta magna, el trabajador tiene derecho a exigir el pago de sus prestaciones sociales al momento de quedar cesante, que es el caso. Por lo tanto, siendo un crédito de exigibilidad inmediata, genero una mora a partir de la fecha en que se comprometió su patrono a pagarlas, razón por la cual debe ser acordado este concepto y así se decide.
En cuanto a la indexación, la misma procede aún de oficio, debido a que al ser las prestaciones sociales una deuda de valor y sabiendo que nuestra moneda esta sujeta a una clara depreciación, considera quien decide que la misma es procedente.
Al respecto de ello, la Sala de Casación Social ha establecido el siguiente criterio:
“El criterio sostenido por esta Sala de Casación Social con respecto a la corrección monetaria, es que la misma debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquéllos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y huelga de funcionarios tribunalicios, criterio éste dirigido a aquellos casos que se hubieren tramitado antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley Procesal y que recientemente fuera ratificado por este alto Tribunal en sentencia Nro. 111 de fecha 11 de marzo del año 2005.
Ahora bien, la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 185 establece también la procedencia de la condena de indexación con posterioridad a la sentencia definitivamente firme, específicamente, cuando el demandado no cumpliere voluntariamente con lo dispuesto en la misma, debiendo calcularse desde el decreto de ejecución hasta la realización del pago efectivo.
La norma antes referida consagra la necesidad de ordenar la indexación o corrección monetaria en etapa de ejecución forzosa, adicionalmente a la calculada sobre la cantidad condenada a pagar en la sentencia definitivamente firme, como lo ha consagrado esta Sala antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en reiterada jurisprudencia. Así, en caso de incumplimiento voluntario se debe realizar, además de la experticia para liquidar la cantidad que se va a ejecutar, otra para solventar la situación de retardo en el cumplimiento efectivo y la adecuación de los intereses e inflación en el tiempo que dure la ejecución forzosa. Esta experticia complementaria del fallo, como lo han expresado algunos Juzgados Superiores, debe solicitarse ante el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución, quien en todo caso podrá decretarla de oficio, sobre la cantidad previamente liquidada y determinará los intereses moratorios e indexación causados desde la fecha del decreto de ejecución hasta el cumplimiento del pago efectivo.
Por tanto, antes de solicitar el cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución mediante experticia complementaria del fallo, calculará para establecer el objeto, la indexación judicial sobre la cantidad condenada en la sentencia, según el índice inflacionario suministrado por el Banco Central de Venezuela.
Asimismo y en defecto de cumplimiento voluntario (ejecución forzosa), se solicitará ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, o este de oficio ordenará la realización de nueva experticia complementaria del fallo para calcular a partir de la fecha del decreto de ejecución y hasta el cumplimiento efectivo, la indexación judicial y los intereses moratorios sobre la cantidad liquidada previamente (que incluye la suma originalmente condenada, mas los intereses moratorios y la indexación judicial calculados hasta la fecha en que quedó definitivamente firme la sentencia).
En conclusión, en caso de no haber cumplimiento voluntario por parte del demandado, por una parte, el Juez que resuelve el fondo ordenará pagar, además del monto de las prestaciones adeudadas, la indexación de esta suma calculada desde la admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme, para cuyo cálculo se ordenará una experticia complementaria del fallo, y por otra parte, ordenará previa solicitud de parte o de oficio por el juez, nueva experticia complementaria del fallo para calcular a partir de la fecha del decreto de ejecución y hasta el cumplimiento efectivo, la indexación judicial y los intereses moratorios sobre la cantidad liquidada previamente.
Establecido lo anterior, observa la Sala que en el caso bajo estudio, la sentencia recurrida si bien estableció adecuadamente cómo debe hacerse el cálculo para la indexación que contempla el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, confirmó el fallo apelado que ordenó mal la corrección monetaria del monto que por diferencia de prestaciones sociales fue condenada la demandada a pagar, como lo es, “desde la fecha de notificación de la presente demanda hasta la fecha de la presente decisión”, en lugar de ordenar su cálculo desde la admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme, declaratoria esta última que hace este Tribunal Supremo de oficio, vista la violación de la reiterada jurisprudencia de esta Sala de Casación Social, lo que conlleva a la declaratoria de procedencia del presente medio excepcional de impugnación.
Ahora bien, una vez constatada la violación en la cual incurrió el Juez Superior Laboral de los artículos ut supra mencionados, pasa esta Sala de seguidas a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los siguientes términos:
De un análisis exhaustivo de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 14 de junio del año 2004, extrae la Sala, que a excepción de la violación ut supra constatada, la misma resultó obsequiosa a la justicia, resolviendo la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución y plenas garantías para las partes, confirmando la sentencia proferida por el Tribunal de la causa que declaró la admisión de los hechos y la consecuente declaratoria parcialmente con lugar de la demanda, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.”
Haciendo un análisis de la referida decisión, podemos concluir que la indexación debería a computarse desde el momento de la admisión de la demanda, pero estamos ante un caso atípico de una incidencia surgida ante un Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, por diferencia en incumplimiento de lo acordado en el proceso de Ejecución de Sentencia. En ese caso, la obligación surgió con la firma del acta en el momento de la Ejecución forzosa de la sentencia, el 28 de junio de 2.004 y considera quien decide, que debe ser desde ese momento que debe ser calculada la indexación y hasta su pago definitivo, siendo esto equitativo, por cuanto de lo contrario la trabajadora estaría recibiendo una cantidad de dinero depreciada y así se decide.
Otra cosa que debemos tomar en cuenta, se refiere a la suma consignada en concepto de prestaciones sociales e intereses sobre prestaciones. La trabajadora prestó sus servicios durante seis (6) meses y quince (15) días, devengando un salario básico de 2.500,00 Bolívares diarios, correspondiéndole 15 días de Utilidades y 7 días de Bono Vacacional.
Ahora bien, debido a que la relación laboral termino por renuncia de la trabajadora y conforme a lo establecido en el artículo 108, establece:
Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.
Esto quiere decir, que si la trabajadora, prestó sus servicios durante 6 meses y 15 días, le corresponderían 15 días por prestación de antigüedad.
Señala igualmente la referida norma, en el parágrafo primero de este artículo, lo siguiente:
PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a:
a) Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres (3) meses y no fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente;
b) Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente; y
c) Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) meses de servicio, durante el año de extinción del vínculo laboral.
En atención a lo establecido, le corresponderán a la trabajadora, 45 días no importando la causa de la terminación de la relación de trabajo.
Corresponderán igualmente la fracción de las utilidades, equivalente a 7.3 días, así como la fracción de las vacaciones 7.3 días y la fracción del bono vacacional 3.5 días.
Es decir, le corresponderán a la trabajadora lo siguientes conceptos:
Salario básico 2.500,00 Bs.
Salario base para el cálculo 2.652,77 Bs. salario integral.
Prestación de antigüedad 15 días x 2.652,77Bs. = 39.791.55
Parágrafo primero 108 LOT 45 días x 2.652,77Bs. =119.374,65
Vacaciones Fraccionadas 7.3días x 2.500,00Bs. = 18.250,00
Utilidades Fraccionadas 7.3días x 2.500,00Bs. = 18.250,00
Bono Vacacional Fracc. 3.5días x 2.500,00Bs. = 8.750,00
Bs. 204.416,20
Adicionalmente a esto, deberá pagar lo correspondiente a los intereses sobre Prestaciones Sociales causados desde el comienzo de la relación laboral y la indexación de la suma adeudada desde el momento en que se contrajo la obligación, más los intereses de mora hasta la fecha definitiva del pago.
|