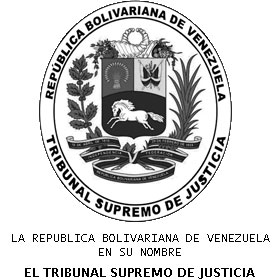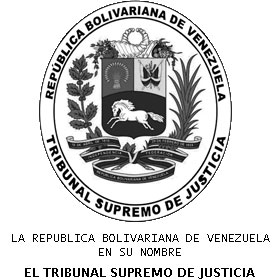REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 27 de Marzo del 2006.
196 y 146
EXP.7769-00
PARTE ACTORA: QUINTIN MARTINEZ MONTAÑEZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.204.110
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: NELSON ULISES ALVAREZ, ROCIO DIAZ FARIAS y JORGE MIRABAL, Abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 27.114, 61.148 Y 80.030 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: “MANUFACTURA DEL PAPEL C.A.” S.A.C.A MANPA, DIVISIÓN HIGIENICO
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ, WILLIAM S. FUENTES y VICTOR M. ALVAREZ, Abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado Nros. 1.496, 31.934 Y 40.047 respectivamente.
MOTIVO: DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS LABORALES
I
Comenzó la presente causa con la demanda por Diferencia de Prestaciones Sociales y demás beneficios Laborales, que formulara el ciudadano QUINTIN MARTINEZ MONTAÑEZ, en contra de la empresa “MANUFACTURA DEL PAPEL, C. A” S.A.CA MANPA DIVISIÓN HIGIENICO. Dicha demanda fue admitida conforme al procedimiento de Ley en fecha 16 de Octubre del año 2000. El apoderado judicial del actor mediante diligencia solicito la citación por Carteles de la demandada, el día 09 de Noviembre del año 2000, que corre en el folio veinticuatro (24), y vencido el lapso de comparecencia sin que la parte demandada se haya dado por citada, procedió a solicitar el apoderado del actor, la citación por carteles, la cual se hizo efectiva el día 30 de noviembre del año 2000, cuando el ciudadano alguacil titular, dejo constancia de haber fijado carteles de Citación en la Empresa, MANUFACTURA DEL PAPEL, C. A” S.A.CA MANPA DIVISIÓN HIGIENICO, el día 29 de noviembre de 2000 y otro en la cartelera del Tribunal, lo cual riela en el folio veintisiete (27). Posteriormente en fecha 26 de Abril de 2.000, la defensora Abogado Dorys Castillo se da por citada. Seguidamente en fecha 02 de Mayo de ese mismo año contesta la demanda.
II
ALEGATOS DE LAS PARTES
PARTE ACTORA
Alega el Demandante, que prestó sus servicios personales para la empresa en cuestión desde el 21 de Noviembre de 1.973 hasta el 19 de Mayo de 2.000, permaneciendo durante 26 años, 5 meses y 28 días, hasta que fue despedido. El trabajador alega que devengaba un salario básico de 7.300,oo bolívares diarios y que se desempeñaba como jefe de Turno. Asimismo alega el Trabajador, que la empresa obvio como base para el calculo de sus prestaciones sociales tomar en cuenta el salario promedio integral de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo artículos 133 y 146. Igualmente insiste el trabajador, que su patrono obvio incluir en dicha base de calculo, los conceptos indicados en las cláusulas 43, 45 y 53 de la Convención Colectiva del Trabajo suscrita por el Sindicato y la empresa. Por tal razón le adeudan la cantidad de veintiséis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y cuatro bolívares (Bs. 26.443.934,oo). De igual forma, solicita la condena en costas y costos y los honorarios profesionales.
PARTE DEMANDADA
Alega la empresa demandada en su contestación, que niega y rechaza las afirmaciones hechas por el trabajador cuando señala que la base del cálculo deben tomarse en cuenta los conceptos de bonos de antigüedad, de eficiencia, subsidio de alimentación y transporte, subsidio por alto costo de la vida, subsidio adicional y bonos de productividad forman parte del salario integral. Asimismo, niega y rechaza que la empresa adeuda el 15% contenido en el decreto presidencial 03/07/2.000 y rechaza que sea en forma retroactivo su pago desde el 01 de Mayo de 2.000, rechaza que tenga derecho al referido aumento de salario proferido en dicho decreto. Alega que la indemnización a que se refiere el literal 2° del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, no puede considerarse que forma parte del salario integral del trabajador, por que dicho pago es una indemnización en caso de despido injustificado y la misma es una sanción que se le impone al patrono por haber incurrido en un despido no previsto en el artículo 102 “ejusdem”, que no puede calcularse como salario devengado en el mes de labores inmediatamente anterior a la terminación de la relación de trabajo, tal como lo prevé el encabezamiento del artículo 146 “ejusdem”. Por lo que rechazan y niegan el presunto salario promedio integral que la actora fija en la cantidad de Bs. 19.559,90 diarios. Alega que con los conceptos que dice la actora que integran el salario promedio integral, vulnera el parágrafo segundo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. Alega que la Compensación por Transferencia establecida en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo se debe cancelar al salario normal devengado por el trabajador al 31 de Diciembre del 1.996, y con un tope máximo de Bs. 300.000,00. Sin embargo, en el libelo de demanda se hace el cálculo en base al presupuesto salario promedio de Bs. 19.559,90 diarios que nunca devengó. Que las indemnizaciones señaladas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo se cancelan con el salario devengado en el mes de cobro inmediatamente anterior (artículo 146 ejusdem). Alega que el beneficio del Decreto Nº 892 ampara solo a los trabajadores que para la entrada en vigencia del mismo estuviesen trabajando en la empresa, no siendo este el caso. Alega igualmente que si cumplió con lo establecido en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo conforme a los parámetros establecidos. Niega que no se le haya hecho el pago correspondiente a la indemnización de la antigüedad establecido 108 y 666, tomando como base el salario de 19.559,90 Bs. Niega que se haya omitido el preaviso establecido en el artículo 104 de la Ley orgánica del Trabajo por cuanto se pago la indemnización correspondiente al 125 ejusdem sustitutiva del preaviso. Asimismo niega la demandada que no se le haya dado cumplimiento a lo establecido en el 174 ejusdem. Niega que no se le hayan pagado las utilidades desde el año 1999 hasta el año 2.000. Alega la prescripción de la acción en virtud del tiempo transcurrido entre la introducción de la demanda y la citación de la demandada.
III
PRUEBAS DE LA PARTES
PRUEBAS DE LA DEMANDADA
Capitulo I
Invoca el mérito favorable que se derive de los autos a su favor y en especial la prescripción de la acción. Ratifica el contenido y firma de los documentos marcados con las letras “B, C, D, E” que acompañan a la contestación de demanda.
Capitulo II
DOCUMENTALES:
Promueve las siguientes:
1.- Planilla de liquidación de personal.
2.- Recibos de pagos de utilidades.
3.- recibos e cancelación de intereses sobre prestaciones sociales.
4.- recibos de pagos de utilidades de los años 1992 al 1998.
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
Capitulo I
Reproduce el mérito favorable de auto.
Capitulo II
DOCUMENTALES:
Promueve las siguientes documentales:
1.- Las documentales acompañadas con la demanda
2.- Promueve la experticia a los recibos de pagos y liquidación al trabajador.
3.- Insiste en hacer valer el documento recibo de cobro marcado “D”.
4.- Desconoce los documentos consignados marcados con las letras “B, C, D, E y F”.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
LIMITES DE LA CONTROVERSIA
La presente causa comienza por demanda de Diferencia de Prestaciones Sociales y otros conceptos intentada por un trabajador que se desempeñaba como jefe de turno en la empresa MANUFACTURA DEL PAPEL C.A., desde el 21 de noviembre de 1.973 hasta el día 19 de Mayo de 2.000. La causa de la terminación de la relación de trabajo según lo narrado por el trabajador es el despido.
Ahora bien, alega el trabajador que al momento del cálculo, su patrono no tomó en cuenta ciertos conceptos para realizarlos, tales como lo establecido en el artículo 133 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como se omitieron algunos subsidios decretados por el Estado que debían computarse al salario para realizar el cálculo de las prestaciones sociales. Asimismo, la accionada conviene en que adeuda la fracción de las utilidades del período de enero a abril del año 2.000, por un monto de 368.483,90 Bs.
Por otro lado, la empresa en su defensa esgrime que lo alegado por el trabajador no es lo correcto y que el salario que indica el trabajador para base del cálculo no es el correcto y ya que todas las prestaciones sociales han sido canceladas conforme a la Ley. Asimismo alega en su defensa que la acción esta prescrita.
PUNTO PREVIO:
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Planteando así los límites de la controversia entre las partes, vistos sus alegatos y el cúmulo de pruebas traído a los autos, el cual ya fue suficientemente analizado en la parte narrativa de este fallo, se concluye que el controvertido procesal de la presente demanda, se circunscribe o centra, en determinar la procedencia de la diferencia de prestaciones sociales en razón de lo alegado por el actor. Ahora bien, atendiendo al orden preclusivo de nuestro sistema procesal, se hace necesario, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto en litigio, pronunciarse sobre la Excepción de fondo opuesta por la demandada, referida a la Prescripción de la acción. Para ello, el Tribunal hace las siguientes consideraciones.
Nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, de fecha 20/11/2.001, en la cual se expresa lo siguiente:
“Explica el recurrente que el 6 de agosto de 1999 fue introducida la demanda y admitida el 24 de septiembre de 1999, procediéndose a realizar la citación personal del representante legal de la demandada, no lográndose se procedió a solicitar la citación por carteles, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, acordándose la misma, y el 30 de noviembre se fijaron carteles, para que compareciera dentro de los tres días de despacho siguientes, procediéndose al nombramiento del defensor ad litem, pero siendo la oportunidad para dar contestación a la demanda comparecieron las representantes de la parte demandada y contestaron la demanda…( ) ….Pues bien, a este tipo de notificación puede equipararse la del cartel colocado en la sede de la demandada, cuya finalidad era dar a conocer a ésta el juicio laboral seguido en su contra.
Como quiera que la norma contenida en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, no establece expresamente que el accionado se dé por notificado con su comparecencia personal, sino que el demandado sea notificado o citado, antes de que expire la prórroga del lapso de prescripción, entiende la Sala que en el presente asunto, tal notificación se produjo el día 29 de marzo de 1993, cuando fue colocado el cartel respectivo en la morada de la empresa demandada, para cuya oportunidad, no habían vencido los dos (2) meses adicionales de que trata el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, previsto para el 31 de marzo de 1993, por cuanto la relación laboral concluyó el 31 de enero de 1992.
Como quiera que el Sentenciador de la recurrida computó sólo el lapso en el cual la empresa se dio por citada (26 de noviembre de 1993), declarando prescrita la acción incoada, su conducta lo hizo incurrir en la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, porque no se atuvo a lo probado en autos y el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, al haber interpretado erróneamente su contenido y alcance, infracciones que la Sala declara de oficio, en uso de la facultad que le acuerda el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil”.
En atención a lo antes dispuesto, debemos verificar los actos procesal interruptivos de la prescripción. Observamos que en fecha 16 de Octubre de 2000, se admitió la demanda. Se evidencia de autos que en fecha 30 de Noviembre de 2.000, el alguacil de este Tribunal consigna diligencia en la cual menciona que fijó carteles en el domicilio de la empresa y en la cartelera del Tribunal. Asimismo observamos que el demandante alega que, el 19 de Mayo del año 2000, fue despedido de la empresa y a tenor de lo establecido en los artículos 1929 y siguientes del Código Civil en concordancia con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, la citación de la empresa demandada se verificó mediante diligencia consignada por el alguacil de fecha 26 de Abril de 2.002, en la cual expresamente señala que se practicó la citación del defensor de oficio Abogado Dorys Castillo. Aún cuando este hecho sucedió de esta forma, en la presente causa existía un acto interruptivo de la prescripción y este fue la fijación del cartel en el domicilio de la empresa en fecha 30 de Noviembre de 2.000.
En ese sentido, la Sala de Casación Social ha mantenido un sano criterio que acoge este sentenciador, y es del tenor siguiente:
“La Sala observa:
El artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo estatuye:
“Todas las acciones provenientes de las relaciones de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”.
Por su parte el artículo 64 literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo dispone:
“La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:
a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes”.
En relación con la interpretación de los artículos antes indicados, la Sala Civil en sentencia de 24 de mayo de 1995, estableció su criterio sobre el particular, que esta Sala de Casación Social acoge, en el que señaló:
“Revisando las actas procesales constata la Sala que la demanda fue introducida el día 14 de enero de 1993 y el 29 de marzo de ese mismo año fue colocado el cartel de notificación en la sede de la empresa demandada y si bien, ella compareció a juicio a darse por citada el 26 de noviembre de 1993, amén de que, previamente, le había sido designado un defensor judicial, aquella notificación por cartel fijado en la sede de la empresa, puede muy bien asimilarse a la notificación de que habla el artículo 52 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En efecto, la referida norma laboral no distingue entre notificación y darse por notificado, sólo hace referencia a que el demandado sea notificado o citado antes de que venza el lapso adicional de dos (2) meses, una vez concluido el correspondiente a la prescripción anual.
Para Eduardo J. Couture, en su Vocabulario Jurídico, notificación es la “acción y efecto de hacer saber a un litigante una resolución judicial u otro acto de procedimiento. Constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a un litigante una resolución del Juez u otro acto de procedimiento”.
Este mismo autor, formula las siguientes definiciones:
Notificación personal: “Dícese de aquella que se diligencia personalmente con un litigante y, por extensión, la realizada en el domicilio del mismo mediante cedulón”.
Notificación por cedulón: “Forma de notificación en la cual, en virtud de no hallarse en su casa la persona que debe ser notificada, se le deja un cedulón en el que se consigna la providencia judicial, valiendo esta forma de comunicación como una notificación personal”.
Cedulón: “Documento emanado de la oficina actuaria, conteniendo la fecha de la diligencia, el texto de una resolución judicial y la mención de los autos en que ha sido dictada, que se deja en casa de un litigante ausente de ella, a los efectos de notificarle”.
Pues bien, a este tipo de notificación puede equipararse la del cartel colocado en la sede de la demandada, cuya finalidad era dar a conocer a ésta el juicio laboral seguido en su contra.
Como quiera que la norma contenida en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, no establece expresamente que el accionado se dé por notificado con su comparecencia personal, sino que el demandado sea notificado o citado, antes de que expire la prórroga del lapso de prescripción, entiende la Sala que en el presente asunto, tal notificación se produjo el día 29 de marzo de 1993, cuando fue colocado el cartel respectivo en la morada de la empresa demandada, para cuya oportunidad, no habían vencido los dos (2) meses adicionales de que trata el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, previsto para el 31 de marzo de 1993, por cuanto la relación laboral concluyó el 31 de enero de 1992.
Como quiera que el Sentenciador de la recurrida computó sólo el lapso en el cual la empresa se dio por citada (26 de noviembre de 1993), declarando prescrita la acción incoada, su conducta lo hizo incurrir en la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, porque no se atuvo a lo probado en autos y el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, al haber interpretado erróneamente su contenido y alcance, infracciones que la Sala declara de oficio, en uso de la facultad que le acuerda el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil”.
En el caso examinado se denuncia error de interpretación de los artículos 61 y 64 literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo. Consagran los prenombrados artículos el lapso de prescripción y una causal de interrupción de la prescripción, respectivamente, que de acuerdo con la doctrina de la Sala supone, la extinción de todas las acciones que derivan de la relación de trabajo una vez que haya transcurrido un año contado a partir de la terminación de la prestación del servicio, por una parte; y, por la otra, que la prescripción se interrumpe si la parte actora presenta su demanda antes del año, aun ante un Tribunal incompetente, siempre que notifique o cite al demandado antes de que venza el lapso de prescripción o dentro de los dos meses siguientes.
El error en la interpretación de la ley, supone que el juez ha seleccionado apropiadamente la norma jurídica y yerra en la determinación del verdadero sentido de la misma.
En el caso de autos el Tribunal Superior declaró sin lugar la demanda, fundado en que la parte actora tenía que interponer su acción dentro del lapso legalmente establecido y a pesar de que lo hizo, pues la prestación del servicio culminó el 5 de noviembre de 1998 y la demanda se interpuso el 6 de agosto de 1999, no fue sino hasta el 14 de enero de 2000 cuando citó al demandado, en la persona de su defensor ad litem, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.
Ahora bien, obvia el Tribunal de alzada la trascendental circunstancia que ya el 30 de noviembre de 1999, se había fijado el cartel de citación en la sede de la empresa lo que equivale a una notificación que interrumpió la prescripción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo y la doctrina de la Sala, y al no considerarlo así, el Ad quem incurrió en error de interpretación del artículo 64 literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo, porque para que se interrumpa la prescripción basta con que se interponga la demanda antes del año, contado a partir de la terminación de la prestación del servicio, y se notifique o cite al demandado dentro del plazo o dentro de los dos meses siguientes y en el presente caso, como ya se indicó, el demandado fue notificado en dicho lapso legal.(Sentencia de fecha veinte(20) días del mes de noviembre de dos mil uno. Ponencia Magistrado Rafael Perdomo)
De lo anteriormente expuesto, se evidencia que mediante la Notificación por Carteles que se realizó por el Alguacil de este Tribunal se logró el fin último, traer a proceso a la demanda, motivo por el cual no debe prosperar la Defensa de la prescripción opuesta y así se decide.
Una vez realizada la anterior reflexión y en conformidad con lo señalado en el artículos 506 y 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 10 y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, normas estas que consagran los Principios de la Distribución de la Carga de la Prueba y de la Sana Crítica, pasa el Tribunal a analizar las pruebas aportadas por las partes durante las secuelas del juicio y lo hace en los siguientes términos:
En cuanto a los hechos convenidos en el presente caso tenemos: La demandada convino en que la fecha de ingreso y egreso, es la misma que alego el demandante. Asimismo, convino en que el salario diario era de Bs. 7.300,oo y el cargo desempeñado era el de jefe de Turno. De igual forma, convino en que adeuda la fracción de utilidades de enero a abril del año 2.000.
En otro orden de ideas, tenemos que el controvertido del asunto planteado se centra o gira alrededor del concepto de salario y cuales conceptos forman parte de él. En razón de ello, debemos traer a colación una sentencia, que vino a aclarar un poco la definición poco escueta que aportó al legislador y que nuestra doctrina jurisprudencial a tratado de afianzar. Se trata de un fallo de la Sala de Casación Social, de fecha 22/03/2.000, en el cual la Sala interpretó el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo y señala lo siguiente:
“Por su parte, esta misma Sala, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2000, dejó establecido con relación a la correcta interpretación de la norma delatada, lo siguiente:
“El dispositivo denunciado del artículo 133 de la reformada Ley Orgánica del Trabajo, contiene una amplia descripción de lo que debía de incluirse como salario, extendiéndose como allí se expresa, a cualquier ingreso, provecho o ventaja percibido como contraprestación a las labores realizadas por el trabajador, o “por causa de su labor”, como señala el sentenciador de la recurrida recogiendo la expresión legal; pero quien, no obstante esa declaración, a renglón seguido interpreta erróneamente que ello se refiere a que el beneficio o provecho respectivo, para conformar parte del salario, tendría que estar destinado exclusivamente para la realización de esa labor, lo cual es erróneo.
Por el contrario, de determinarse que el elemento alegado como beneficio, provecho o ventaja -en el caso del uso de un vehículo- sólo servirá, exclusivamente, para la realización de las labores, no podría catalogárselo como salario, porque no sería algo percibido por el trabajador en su provecho, en su enriquecimiento, sino un instrumento de trabajo necesario para llevarlo a cabo, como lo son todos los artefactos que se utilizan en los distintos tipos de faenas y que no pueden calificarse como integrantes del salario. Debe tratarse, pues, no de un elemento o instrumento “para” prestar el servicio, como entiende el fallo impugnado, sino de un beneficio cuantificable en dinero que se recibe “por” el hecho de prestar el servicio”. (Subrayado de la presente decisión).
Con relación al punto bajo análisis, el autor supra citado, expresa que ‘ninguna de las menciones legales comprendidas en el encabezamiento del actual artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, posee objetiva e indiscutidamente, naturaleza salarial si se las desprende de la intención retributiva del trabajo con que ellas son practicadas. Tal intención se hallaba ínsita en los términos en que todas nuestras leyes anteriores definían el salario: Salario es la remuneración (o sea, retribución, pago o recompensa) correspondiente (que toca, que pertenece) al trabajador por el servicio prestado’.
Continúa así el autor exponiendo:
“Al olvido de la sencilla noción jurídica, que delinea al salario como la prestación debida por el patrono a cambio de la labor pactada, se debe el desconcierto del intérprete en la apreciación del viático, el uso del vehículo, la comida y la vivienda, citados sólo como casos ejemplares, pues todos ellos podrían ser apreciados como salario, en su calidad de ventajas necesarias para la ejecución del servicio o la realización de la labor (art. 106 R.LT. 1973); como bienes y servicios que permiten mejorar la calidad de vida, (art. 133, Parágrafo Primero), y también como percibos no salariales por la intención con que son facilitados al trabajador, y la finalidad inmediata que dichas entregas tienen”. (Rafael Alfonso Guzmán. Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo). (Negrillas de la Sala).
Por su parte la doctrina especializada en la materia, se ha pronunciado con relación a los conceptos o elementos excluidos de la noción de salario, en los términos siguientes:
“(...) La nueva redacción -del Primer Parágrafo del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo- no le da carácter salarial a aquellas prestaciones ‘necesarias para la ejecución del servicio o realización de la labor’, pues centra el concepto de salario en la ‘remuneración que corresponde al trabajador’ y que constituye para él una ’remuneración, provecho o ventaja’ concatenando estas expresiones con las empleadas al establecer los principios generales del salario (...), podemos afirmar que éste es un activo que se incorpora al patrimonio del trabajador, el cual le es pagado directamente (art. 148) y del cual tiene derecho a disponer (art. 131). Esta concepción del salario como remuneración patrimonial que se hace al trabajador con ocasión de la relación de trabajo, excede de la tradicional idea según la cual el contrato de trabajo se limita a establecer un intercambio de prestaciones: la ejecución del servicio a cargo del trabajador y el pago del salario a cargo del patrono. De este modo, el salario se reducía a ser un valor de intercambio que estaba constituido por aquello que el patrono pagaba al trabajador ‘a cambio de su labor’, con lo cual podían considerarse salario los pagos hechos al trabajador pero que no lo beneficiaban directamente.
(Omissis).
Este concepto de salario permite, además, excluir del mismo, aun cuando la Ley no lo haga expresamente, aquellos pagos que están destinados a permitir o facilitar al trabajador el cumplimiento de las labores encomendadas, pero que no constituyen activos que ingresan a su patrimonio. (...) Es en este sentido que la doctrina ha distinguido entre prestaciones pagadas por el trabajo, que forman parte del salario y prestaciones pagadas para el trabajo, es decir, como medio de permitir o facilitar la ejecución del mismo, las cuales tienen naturaleza extra salarial (José Martins Catharino, Tratado jurídico do Salario, 1951, p. 175)”.(Oscar Hernández Álvarez, Comentarios a la Ley Orgánica del Trabajo, 1999).
“(...) En cuanto concierne específicamente a la DOTACIÓN DE VIVIENDA, es necesario hacer algunos comentarios para aclarar que NO SIEMPRE SU EQUIVALENTE ECONÓMICO CONSTITUYE SALARIO, a pesar de que esta especie aparece mencionada en el elenco del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En efecto, si bien es cierto que el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo menciona la vivienda entre los elementos remunerativos de los servicios prestados por los trabajadores; no es menos cierto que lo que hace en el contexto de una enumeración enunciativa y a manera de simple señalamiento, mención, catálogo o menú de conceptos que -en dinero o en especie- tienen o pueden tener la naturaleza jurídica de salario. En otras palabras, el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, hace señalamientos que no son categóricos o terminantes ni mucho menos aislados o desvinculados de la obligatoria interpretación conjunta o sistemática que debe hacerse con las disposiciones contenidas en los artículos 129 y 147 eiusdem.
(Omissis).
(...) la dotación de vivienda no es salario cuando en la relación laboral el patrono asigna una vivienda en el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Trabajo; pues en muchos casos ocurre que de no dotar de vivienda a determinados trabajadores en determinado sitio equivaldría a no alcanzar el cumplimiento del objeto social de la empresa”. (Gerardo Mille Mille, Temas Laborales, Volumen XI, Comentarios Sobre Doctrina, Legislación y Jurisprudencia Laboral 1996-1997).
De acuerdo con los criterios anteriormente transcritos y conforme a los hechos establecidos por la sentencia recurrida, observa la Sala que los conceptos reclamados por el actor, no poseen naturaleza salarial, pues, adolecen de la intención retributiva del trabajo, es decir, como bienes cuya propiedad o goce le fueron cedidos por el empleador en contraprestación de sus servicios, formando parte de su patrimonio y de libre disposición.
Por el contrario, quedó establecido que se trataban de ventajas necesarias proporcionadas para la ejecución del servicio y para el normal y buen desempeño de las labores, en consecuencia, el sentenciador de alzada debió considerar la finalidad inmediata que tenían las entregas de los referidos bienes al trabajador, a los fines de determinar el carácter salarial o no de los mismos.
Es por todo lo expuesto, que esta Sala declara procedente la denuncia de ley del escrito de formalización, por cuanto la recurrida infringió por errónea interpretación el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara.
Tal como expresó la recurrida y quedó supra trascrito, la presente causa se circunscribe en determinar la incidencia de los conceptos reclamados por el actor en el salario por él devengado, para el cálculo de los beneficios laborales correspondientes, los cuales, como ha quedado establecido en la decisión a que se contrae este capítulo del fallo no tienen naturaleza salarial, por ello esta Sala de Casación Social, en ejercicio de la facultad que le otorga el segundo aparte del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, para casar el fallo sin reenvío cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, declara sin lugar la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales propuesta por el ciudadano José Francisco Pérez Avilés Contra la empresa Hato la Vergareña C.A. .Así se decide.”
La anterior decisión aclara medianamente la definición y los conceptos que lo integran. Cabe ahora precisar de lo alegado por el demandado en su libelo, cuales de esos conceptos forman parte del salario y si es procedente a los efectos del cálculo de las prestaciones sociales.
En virtud del fallo anterior, podemos arribar a ciertas conclusiones que aportarían la solución al conflicto planteado. En principio para que algunos de los conceptos alegados por el demandante puedan ser asimilados al salario, deben reunir ciertas características, entra las cuales esta la regularidad y permanencia, así como la cualidad de que ingrese al patrimonio del trabajador, que sea disponible por él de manera inmediata y que lo reciba con ocasión del servicio prestado.
En tal sentido, no podemos afirmar de manera determinante que todos aquellos conceptos que recibe el trabajador se equiparan al salario, por que habrá que estudiar cada caso en concreto y determinarlo.
Por otro lado, debemos examinar otra decisión importante de la Sala de Casación Social, que hace mención a un punto importante al momento de decidir y se trata de la inversión de la carga de prueba, la cual señala lo siguiente:
Así, del desarrollo de la delación en estudio se evidencia que el recurrente denuncia la falsa aplicación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento Trabajo y la falta de aplicación de los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, a la vez que denuncia el vicio de silencio de prueba, el cual sólo es denunciable en casación bajo un recurso por defecto de actividad, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, también se ha señalado, que sólo en casos excepcionales la Sala conocerá la denuncia, y esto es, cuando de la fundamentación dada puede desprenderse que la delación se encuentra dirigida en un solo sentido, ya sea de forma o de fondo.
Pues bien, de acuerdo a lo anteriormente mencionado y a pesar de que el recurrente incurre en errores de técnica en la formalización, puede esta Sala de Casación Social entender que la presente delación está referida a una denuncia de fondo, por lo que de conformidad con las normas constitucionales que
consagran al proceso como instrumento para la realización de la justicia y la tutela judicial efectiva, así se pasa a conocer.
En este sentido, se desprende del desarrollo de la delación en estudio, que el recurrente acusa el supuesto error cometido por el juez de alzada al fijar la distribución de la carga de la prueba, infringiendo con ello, los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación, así como el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo por falsa aplicación.
Ahora bien, como es bien sabido las normas denunciadas como infringidas, los artículos 1.354 del Código Civil, 506 del Código de Procedimiento Civil y 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, son normas destinadas al establecimiento de los hechos, pues son las que distribuyen entre las partes la carga de la prueba de los hechos controvertidos, por ello para que pueda ser conocida en casación, la parte recurrente debe, además de fundamentar su delación en el artículo 313, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil, hacerlo en concordancia con el artículo 320 eiusdem, que es la norma que permite que esta Sala descienda al conocimiento de los hechos y de las pruebas.”
Contestando la accionada la demanda en los términos que lo hizo, se invirtió la carga de la prueba y corresponde a la demandada desvirtuar los alegatos del accionante, siempre y cuando los hechos no sean contrarios a derecho. En virtud de la anterior afirmación, el Tribunal observa:
En cuanto al concepto de utilidades y si estas forman parte del salario a los efectos del cálculo de Prestación de antigüedad, podemos afirmar que el artículo 108 parágrafo quinto de la Ley Orgánica del Trabajo señala:
PARÁGRAFO QUINTO.- La prestación de antigüedad, como derecho adquirido, será calculada con base al salario devengado en el mes al que corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de participación en los beneficios o utilidades de la empresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de esta Ley y de la reglamentación que deberá dictarse al efecto.
Suficientemente claro que la alícuota de las utilidades forma parte del salario, a los efectos del cálculo de la Prestación de antigüedad. Observa quien decide que el referido concepto no fue adicionado a los efectos del cálculo de la Prestación de Antigüedad y esto se evidencia de la Planilla de Liquidación que corre inserta en los autos del presente expediente. En tal sentido y con ocasión de este razonamiento, deberá adicionarse la alícuota de las utilidades equivalente a 2.456,55 Bs. al salario básico devengado por el Trabajador y así se decide.
Otra cosas importante tiene que ver con la planilla de Liquidación de Indemnización de Antigüedad por Transferencia, la accionada ordeno un pago de conformidad con lo establecido en el artículo 666 literal a) el cual establece una indemnización de 30 días por año de servicio, calculado sobre la base del salario normal del mes anterior a la entrada en vigencia de la Ley, pero nunca podrá ser inferior a 15.000,00 Bs.
Ahora bien, en la referida planilla se observa que el patrono estableció un monto determinado para este pago (2.465.280,00 Bs.), esto quiere decir, que si el patrono pago 720 días por 24 años de servicio hasta esa fecha, que era lo que le correspondía por este concepto, lo pago a razón de 3.424,00 Bs., algo muy por debajo de los 15.000,00 Bs. que establecía la Ley, razón por la cual existe una diferencia a favor del trabajador por este concepto de (8.334.720,00 Bs.) Lo anterior se deduce de la siguiente operación: 720 días x 15.000,00 Bs. = 10.800.000,00 deduciendo la cantidad pagada de 2.465.280,00 Bs. restan por pagar a favor del trabajador la cantidad de 8.334.720,00 Bs. y así se decide.
De igual forma, sucedió con la Compensación por Transferencia que establece el artículo 666 literal b) que señala lo siguiente:
b) Una compensación por transferencia equivalente a treinta (30) días de salario por cada año de servicio, calculada con base en el salario normal devengado por el trabajador al 31 de diciembre de 1996.
El monto de esta compensación en ningún caso será inferior a cuarenta y cinco mil bolívares (Bs. 45.000,oo). Este monto mínimo que se asegura, será pagado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 194 de esta Ley.
El salario base para el cálculo de esta compensación no será inferior a quince mil bolívares (Bs. 15.000,oo) ni excederá de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,oo) mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 667 de esta Ley. A los mismos fines, la antigüedad del trabajador no excederá de diez (10) años en el sector privado y de trece (13) en el público.
De la norma trascrita y de la planilla de Liquidación, observamos que el patrono, acordó el pago pero no se puede determinar sobre que salario se realizó el cálculo, pero infiriendo que las dos cantidades son similares, podemos llegar a la conclusión de que el salario base fue el de 3.424,00 Bs. Pero en criterio del Tribunal no existe una prueba en el expediente que demuestre cual fue el salario normal devengado por el trabajador al 31 de diciembre de 1.996, con excepción del recibo de pago de utilidades que corre al folio 142 del expediente. Ahora bien si realizamos una operación aritmética podemos asumir que fueron pagadas con un salario superior al devengado por el Trabajador, lo que en todo caso lo beneficiaba, en razón de lo cual no hay lugar a pago de diferencia alguna en este concepto y así se decide.
En cuanto al Bono de Asistencia contemplado en el Contrato Colectivo, cláusula 43 considera quien decide, que él mismo forma parte del salario debido a que el mencionado concepto, es percibido por el trabajador en forma periódica y regular, cada tres meses, recibiendo una cantidad fija de 1.500,00 Bs. cuando el trabajador no ha faltado a su trabajo durante un período de tres meses. Pero adicionalmente, pagará 3.500,00 adicionales para el caso de que el trabajador no haya faltado en un período de seis meses. Motivo por el cual, este concepto debe ser adicionado al salario para los efectos del cálculo. En tal sentido y por cuanto no existe evidencia en contrario que demuestre que el trabajador allá inasistido a su trabajo en el período anterior a la cesación de la relación de trabajo, este juzgador acuerda la adición de este concepto aquí expresado, el cual equivale a en el primer caso a la suma de 16,66 Bs. diarios y en el segundo de los casos a 19,44 Bs. que deberán ser adicionados al salario normal de 7.300,00 Bs. y así se decide.
Por otro lado, en lo que corresponde a la cláusula 45 del Contrato Colectivo referente a la Vacaciones, podemos observar que le corresponden 57 días, pero estas deben ser fraccionadas por el período trabajado al 19 de mayo de 2.000, lo que equivale a 21,66 días pero deberán ser pagados a salario normal, que en todo caso será la suma de 7.300,00 + 36,10 = 7.336,10 Bs. lo que al realizar nuevamente el cálculo de la vacaciones fraccionadas evidentemente arrojará una diferencia, la cual deberá ser pagada por el empleador y así se decide.
Otra cosa importante y que no se evidencia de los recaudos probatorios aportados al proceso, es lo referente a la indemnización establecida en el artículo 665 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual establece lo siguiente:
Artículo 665. Los trabajadores que mantengan una relación de trabajo superior a seis (6) meses a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, en el primer año tendrán derecho a una prestación de antigüedad equivalente a sesenta (60) días de salario.
La norma en cuestión indica que el patrono debió haber pagado esta cantidad de días señalados en la norma, por cuanto la situación del trabajador encuadra perfectamente, pero de las pruebas no puede concluirse eso, en tal sentido, el empleador deberá pagar 60 días de salario con base al salario normal anteriormente establecido y así se decide.
En cuanto a la Prestación de Antiguedad establecida en el artículo 108 LOT ya antes indicada, debemos señalar que la misma se calculo con base al salario de 9.373,00 Bs. erradamente por cuanto no se le adicionó lo correspondiente a la alícuota de las utilidades que en este caso era de 2.456,55 Bs., es decir, a los 7.336,10 + 2.456,55 = 9.792,65 Bs. siendo este último la base del cálculo para dicho concepto y otra cosa que se deba aclarar es que la acumulación de ésta se hace mes por mes con base al salario normal percibido por el trabajador y no de la forma como la estimo el demandante en su libelo pero en virtud de que no existe material probatorio con el que pueda determinarse con exactitud cuál era su salario desde el mes de julio del año 97 hasta la ruptura del vínculo laboral, se fija el anteriormente dicho como base del calculo para la prestación de antigüedad y así se decide.
En cuanto al resto de los conceptos peticionados, tales como lo establecido en la cláusula 53, aumento según decreto del 3 de julio del 2.000, con efecto retroactivo al 1° de mayo de ese mismo año, el cuan a los primero no ha lugar por cuanto del Contrato Colectivo que regía para la fecha no se puede extraer que sean procedentes y en cuanto a lo segundo no ha lugar por cuanto ya el trabajador había cesado en su relación de trabajo y así se decide.
|