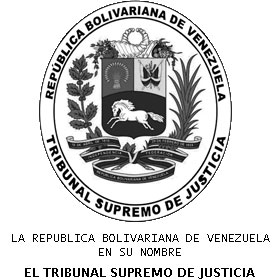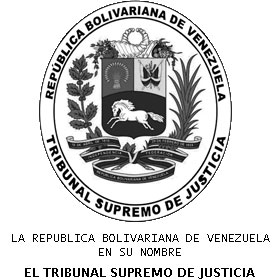Sentencia Interlocutoria N° 57/09
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital
Caracas, siete (07) de julio de dos mil nueve (2009)
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL: AP41-U-2009-000044
ASUNTO DERIVADO: AF46-X-2009-000003
En fecha 21 de enero de 2009, la sociedad mercantil “LA PALMA REAL, C.A.”, por intermedio de su apoderado judicial ciudadano HECTOR RODRIGUEZ TERRAZAS, titular de la cédula de identidad N° 16.179.228, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 60.114, introdujo ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios del Área Metropolitana de Caracas, escrito contentivo de Recurso Contencioso Tributario de Anulación conjuntamente con medida de Suspensión de Efectos, contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 283-2008-10-39, de fecha 21 de octubre de 2008, emitida por la Gerencia General de Tributos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), mediante la cual se ratificó el Acta de Reparo N° 0001-06-2020, de fecha 25 de septiembre de 2007, asignándosele el número de asunto AP41-U-2009-000044, en el que solicitó:
“(omissis) …A tenor de lo dispuesto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, se solicita a este Superior Despacho acuerde la suspensión total de los efectos del acto recurrido, por cuanto se cumplen dos (2) extremos en dicha norma previstos para ello, la cual dispone textualmente lo siguiente:
…omissis…
La ejecución de este acto administrativo ocasionaría, sin lugar a dudas, graves perjuicios económicos o, por lo menos, de difícil reparación a mi representada, evidenciado en la cuantiosa suma de TREINTA Y SEIS MIL OHOCIENTOS VEINTE BOLIVARES CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (Bs. F 36.820,81), que le exige la Administración Tributaria por concepto de aportes y multas impuestas a través del procedimiento de fiscalización tributaria y sanciones emitidas (sic) sean cuantiosas, sino porque, además, la legitimidad de la actuación por presuntos incumplimientos de deberes formales… (omissis)”.
Una vez asignado el conocimiento del Recurso a este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, el 28 de enero de 2009 se le dio entrada, ordenándose la notificación de las partes que componen la presente relación jurídico tributaria, (folios 43 al 50).
Mediante diligencia de fecha ocho (08) de mayo de dos mil nueve (2009), el apoderado judicial de la recurrente consignó los fotostatos necesarios a los fines de su certificación y apertura del cuaderno separado para la tramitación de la medida de suspensión de efectos solicitada, (folios 58 y 59), por lo que este Tribunal, mediante auto de fecha once (11) de mayo de dos mil nueve (2009), ordeno abrir cuaderno separado, dándose inicio a la tramitación de la medida de suspensión de efectos solicitada, (folio 60).
Siendo la oportunidad legal para decidir sobre la medida de suspensión de efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, este Tribunal pasa hacerlo en los siguientes términos:
I
ALEGATOS DEL APODERADO DE LA RECURRENTE
Con relación al peligro de daño o periculum in damni, la representación judicial de la recurrente alegó:
“(omissis)… En este caso el periculum in mora no se verifica por el simple hecho de que se derivan suficientes y sólidos elementos probatorios, y en normas legales de las que se desprende una grave presunción de que el derecho que asiste a mi representada y de que una ejecución de ese acto impugnado le acarrearía graves perjuicios patrimoniales, en primer término, por presentar la ejecución de este acto claramente írritos (sic) y, en segundo lugar, por su considerable cuantía.
Resulta importante destacar que en esta sede cautelar no es necesario presentar plena prueba de los argumentos, ni tampoco puede este juzgador efectuar juicios de certeza –antes bien de verosimilitud- en cuanto a las denuncias que fundamentan el periculum in damni. Por esta razón, de la apreciación de esos elementos probatorios no puede ni debe derivar una conclusión definitiva, sino que, por el contrario, lo máximo que se puede desprender de los elementos aportados son indicios graves o presunciones verosímiles.
…omissis…
Por las razones antes expuestas, resulta expedito el perjuicio grave que se ocasionaría a mi representada si el acto administrativo contenido en la Resolución recurrida no es suspendido en su totalidad por todo el tiempo que dure la pendencia del presente proceso judicial tal como lo exige expresamente la Constitución…(omissis)”
Con respecto a la Apariencia de Buen Derecho o Fumus Boni Iuris, argumentó que:
“(omissis)… Asimismo se cumple en el presente caso, con el segundo requisito o condición para la suspensión de los efectos del acto recurrido , previsto en la norma en comento, referido a que “la impugnación se fundamentare la apariencia de buen derecho” o también denominado “fumus boni iuris”.
En efecto, de la revisión preliminar de los argumentos y fundamentos fácticos y jurídicos en que se sustenta la presente acción en concordancia con los particulares desfavorables contenidos en “LA RESOLUCION IMPUGNADA” que constituyen el objeto del presente recurso, se evidencia con claridad meridiana la probable existencia de un derecho a favor de mi representada, el cual tiene su sustento, en la correcta interpretación de la ley tributaria que hace a los presupuestos fácticos involucrados, interpretación ésta que deviene de los criterios jurisprudenciales sostenidos por los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario y por nuestro Máximo Tribunal, en asuntos iguales o equivalentes a los aquí debatidos, los cuales se citan y transcriben en sus partes pertinentes a lo largo del presente escrito recursorio en concordancia con la documentación acompañada, por lo tanto, y sin que ello pueda interpretarse como adelanto de la decisión de fondo del Juez de la causa, no existe duda alguna que en el presente caso, se cumple con el segundo requisito o condición establecida por el legislador tributario relativo a la “apariencia de buen derecho” que sostiene mi representada para que se acuerde la solicitud de suspensión de los efectos del acto recurrido, y así solicito se declare… (omissis)”.
Además alega que en su determinación, el instituto parafiscal tomó en consideración conceptos que no integran la noción de salario normal, a los efectos de la determinación del aporte establecido en el ordinal 1° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), tales como honorarios profesionales, bonificaciones, vacaciones y utilidades, bajo el argumento de que se encuentran incluidas dentro de la regulación del ordinal antes indicado las remuneraciones de cualquier especie, configurándose una doble tributación económica respecto a lo establecido en el ordinal 2° del mismo artículo, todo ello además en franca contradicción con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, razones por las que también son improcedentes las multas impuestas y los intereses moratorios calculados en el acto impugnado.
II
MOTIVACION PARA DECIDIR
Previo al pronunciamiento sobre la procedencia o no de la medida de suspensión de efectos solicitada por el recurrente en los siguientes términos: “…A tenor de lo dispuesto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, se solicita a este Superior Despacho acuerde la suspensión total de los efectos del acto recurrido, por cuanto se cumplen dos (2) extremos en dicha norma previstos para ello…”, debe este Tribunal realizar algunas consideraciones acerca de la necesidad de concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario y, en este sentido expresa:
El artículo 263 del Código Orgánico Tributario de 2001, fundamento de la solicitud, dispone:
“La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado; sin embargo, a instancia de parte, el tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho.
…(Omissis)…
“La suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada. (...Omissis...)” (Destacado del Tribunal)
La promulgación de la norma anterior trajo consigo un cambio de paradigma relacionado con la ejecutividad de los actos administrativos de contenido tributario, que sean impugnados en vía judicial.
Bajo la vigencia de los códigos anteriores, la interposición del recurso contencioso tributario interrumpía los efectos del acto recurrido; en cambio, el legislador del 2001 le otorga preeminencia al principio de la ejecutividad de los actos administrativos de contenido tributario, estableciendo la suspensión de sus efectos solo como protección cautelar ante el inminente daño que pudiere generar su ejecución al recurrente que le asista un buen derecho.
No obstante, la literalidad de la norma parcialmente transcrita, podría hacer surgir en el intérprete la errónea convicción del carácter alternativo de los elementos de procedencia de la medida cautelar sub examine, a saber: i) que la ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, y ii) que la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho, convicción que manifiesta el recurrente en su solicitud.
Así, ante la posibilidad de suspender los efectos del acto administrativo recurrido fundamentándose optativamente en cualquiera de los dos requisitos de procedencia descritos anteriormente, la reforma legislativa en referencia habría resultado inocua, por cuanto en la práctica la suspensión de los efectos procedería casi automáticamente con la sola interposición del recurso contencioso tributario, pero a instancia de parte interesada.
Dicho lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00607 de fecha 03 de junio de 2004, interpretó correctivamente la norma en cuestión, indicando lo siguiente:
“(...) Así, la simple interpretación gramatical del texto transcrito permitiría afirmar, en principio, la posibilidad de que los requisitos para decretar la referida medida cautelar en el contencioso tributario no sean concurrentes. Sin embargo, considera esta Sala que en las interpretaciones de los textos normativos, el juez no puede limitarse a sólo apreciar el sentido literal que a primera vista el texto ofrece, sino que, además, en ella debe realizar una comprensión integral del mismo; lo cual le impone tomar en consideración los otros elementos o métodos interpretativos, elaborando así una interpretación sistemática de la disposición legal en relación a todo el ordenamiento jurídico.
En el caso sub júdice, tenemos que el citado texto normativo que consagra la procedencia de la suspensión del acto administrativo tributario, consta de dos enunciados: a) que la ejecución del acto pudiera causar graves perjuicios al interesado; b) que la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho.
En tal sentido, debe analizarse si la ‘o’ a la que hace referencia la norma es disyuntiva por interpretación literal o gramatical, para entender que los requisitos de procedencia de la medida cautelar no son concurrentes, o si por el contrario, la ‘o’ debe ser objeto de una interpretación más amplia de una mera comprensión gramatical.
De seguirse la interpretación literal, podríamos decir que si la ‘o’, que separa ambos enunciados es disyuntiva, bastaría con que uno solo de los enunciados se verificase para que se diera la consecuencia jurídica de la norma.
Aplicando lo anterior, a dicha disposición legal, tendríamos que admitir que podrían decretarse medidas cautelares con la sola verificación del periculum in damni.
En este punto del razonamiento, caben hacerse las siguientes preguntas: ¿el solo fumus boni iuris es suficiente para suspender los efectos de un acto administrativo tributario?; y por otra parte ¿la sola verificación del periculum in damni es capaz de suspender los efectos del acto administrativo tributario?.
Dentro de este contexto, debe hacerse referencia a que las medidas cautelares de suspensión de efectos del acto administrativo tributario, se dictan cuando ellas sean necesarias para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación causado por la ejecución inmediata del acto administrativo tributario, en cuyo caso, de acordarse, debe ser con fines preventivos y no con fines ejecutivos o de reparación definitiva del daño.
Esta actividad preventiva de las medidas cautelares en el contencioso tributario, a diferencia de otros procesos, no está dirigida a asegurar las consecuencias de la sentencia futura del proceso principal, por el retardo en el mismo, sino que, por el contrario, busca suspender los efectos de un acto administrativo cuya ejecución inmediata pueda causar daños graves, razón por la cual, en este caso, debe hablarse de peligro de daño o periculum in damni según denominación de algún sector de la doctrina. Vale decir, que el peligro aquí no se identifica porque quede ilusoria la ejecución de un futuro fallo, sino por la debida comprobación por parte del juez de que la ejecución inmediata del acto administrativo tributario pueda causar un daño grave e inminente al contribuyente.
En cuanto a la exigencia del fumus boni iuris, es decir, de la probable existencia de un derecho, del cálculo o verosimilitud de que la pretensión principal será favorable al accionante, dicho requisito no puede derivar únicamente de la sola afirmación del accionante, sino que debe acreditarse en el expediente.
Por otra parte, debe aclararse que el acto administrativo tributario cuya suspensión se pide ante el órgano jurisdiccional, se presume dictado con apego a la ley, es decir, que el acto administrativo tributario goza de una presunción de legalidad, al ser dictado por órganos o entes públicos que poseen competencias y atribuciones contempladas en la ley para el ejercicio de la actividad administrativa tributaria.
Es por esta especial razón, que el decretar judicialmente la suspensión del acto administrativo, supone una excepción al principio de ejecutividad y ejecutoriedad inmediata de los actos administrativos, ambos principios de la referida presunción de legalidad.
Así, tomando en consideración dicha circunstancia, la sola apariencia del buen derecho no es suficiente para suspender el acto administrativo tributario; sino que además la ejecución del acto administrativo debe causar perjuicios al interesado, peligro éste calificado por el legislador como grave. La apariencia del derecho, y el peligro inminente de daño grave en los derechos e intereses del interesado sería lo que, en todo caso, justificaría la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario.
En cuanto a la posibilidad de acordar la suspensión de los efectos del acto administrativo tributario con la sola verificación del periculum in damni, considera la Sala que tampoco puede aisladamente solicitarse y decretarse, en razón de que carece de sentido que un contribuyente que no tenga apariencia o credibilidad de la existencia de un buen derecho, pueda alegar que se le está causando un daño grave.
Entonces, al haber quedado evidenciado que ambos enunciados constitutivos del texto legal, a saber, periculum in damni y fumus boni iuris, no se dan en forma completa al analizarse por separado, conforme a lo explicado debe concluirse que ambos forman parte de una unidad, por lo cual no puede hablarse, en este caso, de disyunción en la proposición normativa sino de conjunción, ya que dichos enunciados o las partes que la conforman para ser válidos, esto es, verificarse en la realidad, deben verse en forma conjunta, y no sosteniendo que indistintamente la existencia de que cada uno por separado, es capaz de lograr la consecuencia jurídica del texto legal.
Conforme a todo lo expuesto, esta Sala debe realizar una interpretación correctiva de la norma sobre la base de los razonamientos expresados y, en tal sentido, entender de la referida disposición legal que para que el juez contencioso tributario pueda decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo, deben satisfacerse, de forma concurrente, los dos requisitos antes señalados, vale decir, periculum in damni y fumus boni iuris; ello con la finalidad de llevar al convencimiento del juzgador de la necesidad de que la medida deba decretarse, para garantizar y prevenir el eventual daño grave, el cual pudiera causarse con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario. (...)”
En razón de la interpretación transcrita anteriormente, la Sala juzgó que la correcta inteligencia de la norma que sirve de fundamento a la medida cautelar de suspensión de efectos de los actos administrativos tributarios, exige, a los fines de su procedencia, la concurrencia de ambos extremos legales, de manera tal que converjan en la práctica la presunción de buen derecho y la posibilidad de que la ejecución inmediata del acto sea capaz de causar graves perjuicios al interesado.
Esto es así, por cuanto la protección cautelar brindada con la sola existencia de la presunción de buen derecho, sin concurrir posibilidad alguna de daño inminente, rompe con el equilibro procesal de las partes y con la ratio legis de las medidas cautelares, específicamente la suspensión de efectos, lo cual se traduce en la necesidad de evitar que la ejecución del acto presuntamente violatorio de la ley, perjudique gravemente al recurrente en la esfera jurídica de sus intereses.
A la inversa sucede si se protege cautelarmente al recurrente que aún demostrando la inminencia en la producción de un daño grave, de difícil o imposible reparación con la ejecución inmediata del acto administrativo tributario recurrido, no le asista la presunción de buen derecho, habida cuenta que los presuntos “daños graves de difícil o imposible reparación”, no serían más que los efectos naturales de un acto administrativo tributario válido en virtud de la presunción de legalidad que le inviste por principio general de Derecho Público, al extremo que retardar su ejecutividad en los términos descritos anteriormente, pudiera eventualmente perjudicar a la Administración Tributaria y, en última instancia, al erario público nacional, estadal o municipal.
Ahora bien, pasa este Tribunal al análisis de los requisitos exigidos por el legislador para el otorgamiento de la medida cautelar en el caso bajo examen.
En virtud de los fundamentos explanados por la representación del recurrente, la controversia en el caso sub júdice queda circunscrita a decidir sobre la procedencia o no de la medida cautelar de suspensión de efectos de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 283-2007-06-23, de fecha 07 de junio de 2007, emitida por la Gerencia General de Tributos del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), mediante la cual se ratificó el Acta de Reparo N° 0001-06-0281, de fecha 05 de abril de 2006.
Con relación a la presunción de buen derecho o Fumus Boni Iuris, la representación judicial de la recurrente alegó que en su determinación, el instituto parafiscal tomó en consideración conceptos que no integran la noción de salario normal, a los efectos de la determinación del aporte establecido en el ordinal 1° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), tales como honorarios profesionales, bonificaciones, vacaciones y utilidades, bajo el argumento de que se encuentran incluidas dentro de la regulación del ordinal antes indicado las remuneraciones de cualquier especie, configurándose una doble tributación económica respecto a lo establecido en el ordinal 2° del mismo artículo, todo ello además en franca contradicción con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, razones por las que también son improcedentes las multas impuestas y los intereses moratorios calculados en el acto impugnado.
Igualmente se alega que la Administración Tributaria Parafiscal incurrió en el vicio de falso supuesto al concluir dentro de la base imponible para el cálculo de la contribución prevista en el ordinal 1° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), por conceptos que no forman parte de la noción salario, como lo son utilidades, honorarios profesionales, bonificaciones y vacaciones.
De lo expuesto se evidencia, que la razón de la impugnación se fundamenta en el falso supuesto en que incurrió la administración tributaria parafiscal en considerar a la recurrente como un aportante INCE y en incluir en la base de cálculo conceptos que no integran la base imponible de tal contribución.
Con relación a la exigencia de comprobación del primer requisito concurrente al que hace referencia el artículo 263 del Código Orgánico Tributario sobre la comprobación del fumus boni iuris, es decir, la probable existencia de un derecho, del cálculo o verosimilitud de que la pretensión principal será favorable al recurrente, este requisito no puede derivar únicamente de sus afirmaciones, sino que debe acreditarse en el expediente y, además, estando dotados los actos administrativos tributarios de presunción de legalidad, al ser dictados por órganos o entes públicos que poseen competencias o atribuciones en la ley para el ejercicio de la actividad administrativa tributaria, es necesario, a juicio de esta sentenciadora, que exista una prueba fehaciente que se desprenda de las actas del expediente para dar por cumplido este primer requisito.
Es necesario entonces, a juicio de esta sentenciadora, que haciendo un análisis prima facie del caso concreto, sin que ello constituya un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, la parte recurrente haya dejado constancia fehaciente en su escrito de las razones por las que considera tener una presunción de buen derecho en lo alegado y, en el caso de autos se observa que la recurrente argumenta que el acto impugnado incluye dentro de la base imponible para el cálculo de la contribución INCE conceptos que no forman parte del salario normal, este Tribunal considera necesario efectuar el siguiente análisis:
Para aclarar si las utilidades, bonificaciones, vacaciones, horas extras y sueldos a accionistas forman parte del salario y por lo tanto si deben considerarse como parte del hecho imponible, debemos utilizar tanto las disposiciones del Código Orgánico Tributario, las cuales nos señalan que la norma de naturaleza tributaria debe interpretarse de acuerdo a todos los métodos admitidos en derecho, como las normas del Código Civil, el cual señala que a la ley debe dársele el sentido propio de las palabras y su conexión entre sí, tomando en cuenta la intención del legislador (sistema de interpretación literal, gramatical y lógico) y para ello pasamos a reflejar las definiciones que sobre las expresiones sueldos, salarios y jornales posee el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en aras de darle el verdadero alcance al artículo 10 de la Ley Sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE):
Sueldo: Remuneración asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o servicio profesional.
Salario: Estipendio, paga o remuneración. En especial, cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores manuales. Retribución mínima, generalmente estipulada por la ley, que debe pagarse a todo trabajador.
Jornal: Estipendio que gana el trabajador por cada día de trabajo.
De las definiciones no encontramos una característica especial en lo que se refiere a la descripción, pero es importante señalar que las definiciones se refieren a la cantidad de dinero que se obtiene por una jornada o tiempo, lo cual no encaja con el concepto de utilidades, ni las bonificaciones, esto da una orientación preliminar al efecto jurídico de cada uno de ellos, siendo adicionalmente necesario considerar aspectos doctrinales, puesto que los supuestos de ley van orientados a la contraprestación que recibe el trabajador desde una óptica legal, por lo que nos remitiremos a dos tratadistas importantes para completar el concepto de salario.
Rafael Caldera en su obra Derecho del Trabajo señala que una de las características del contrato de trabajo es la de ser de tracto sucesivo, o de goce sucesivo “…Sus efectos se van cumpliendo con el transcurso del tiempo…” y que además es conmutativo “…porque las obligaciones más importantes se determinan en el momento de concluirse el contrato…” también señala que las “…obligaciones del patrono, además de pagar el salario, envuelven la de dar el trabajo prometido…”
Como se observa de todas las oraciones que tomamos, se deduce el principio de igual trabajo e igual salario, se denota el cumplimiento sucesivo, la definición de salario que comprende la remuneración por la jornada y lo que es más importante, el aspecto conmutativo, de donde se desprenden otras obligaciones no relacionadas con el salario, sino con las remuneraciones que se deben al trabajador por la culminación contractual por alguna de sus partes y de otros beneficios que por mandato legal se pagan, pero no con ocasión al esfuerzo diario, como es el caso de las utilidades.
Ahora bien, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) sustenta su decisión en la aplicación del artículo 10, ordinal 1° de la Ley de creación de ese Organismo, relativa a las fuentes que van a nutrir al Instituto para sufragar los gastos que le son propios, el cual dispone:
Artículo 10.- El Instituto dispondrá para sufragar los gastos de sus actividades las aportaciones siguientes:
1° Una contribución de los patronos, equivalente al dos por ciento (2%) del total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie, pagados al personal que trabaja en los establecimientos industriales o comerciales no pertenecientes a la Nación, a los Estados ni a las Municipalidades.
Ante este planteamiento, se hace necesario, analizar la norma expuesta en concordancia con las normas relativas a esta materia, consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo.
El artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, regula el concepto de salario, en los siguientes términos:
“Artículo 133. Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extras o trabajos nocturnos, alimentación y vivienda.
Párrafo Primero: Los subsidios o facilidades que el patrono otorgue al trabajador con el propósito de que éste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carácter salarial.
Las convenciones colectivas y en las empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados, los acuerdos colectivos, o los contratos individuales de trabajo, podrán establecer que hasta un veinte (20%) del salario se excluya de la base de cálculo de los beneficios, prestaciones o indemnizaciones que surjan de la relación de trabajo, fuere de fuente legal o convencional. El salario mínimo deberá ser considerado en su totalidad como base de cálculo de dichos beneficios, prestaciones o indemnizaciones.
Párrafo Segundo: A los fines de esta ley se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de sus servicios. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestación de antigüedad y las que esta ley consideren que no tienen carácter salarial.
Para la estimación del salario normal ninguno de los conceptos que lo integran producirá efectos sobre el mismo. (destacado del Tribunal)
Parágrafo Tercero: Se entienden como beneficios sociales de carácter no remunerativo:
1. Los servicios de comedores, provisión de comidas y alimentos de guarderías infantiles.
2. Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos.
3. Las provisiones de ropa de trabajo.
4. Las provisiones de útiles escolares y de juguetes.
5. El otorgamiento de becas o pagos de cursos de capacitación o de especialización.
6. El pago de gastos funerarios.
Los beneficios sociales no serán considerados como salario, salvo que en las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo se hubiere estipulado lo contrario.
Parágrafo Cuarto: Cuando el patrono o trabajador estén obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó. (subrayado del Tribunal)
Parágrafo Quinto: El patrono deberá informar a sus trabajadores, por escrito, discriminadamente y al menos una vez al mes, las asignaciones salariales y las deducciones correspondientes.”
De la interpretación de las normas expuestas se deduce que, con la reforma de la Ley del Trabajo del año 1999, se regula la definición de salario, excluyendo cualquier pago distinto a la remuneración devengada por el trabajador en forma normal, regular y permanente, durante su jornada ordinaria de trabajo, como retribuciones eventuales, las consideradas por ley como no salariales o lo proveniente de liberalidades del patrono.
El salario como base de cálculo para la determinación del tributo, en el caso de este ingreso parafiscal, debe ser establecido en la Ley, tal como lo impone el principio de la legalidad tributaria, específicamente el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 4 del Código Orgánico Tributario. El sistema normativo venezolano es un todo, en aras de la seguridad jurídica, deben interpretarse las normas en su contexto y concatenadas con otras leyes que son marco regulador de una actividad peculiar o afín a la materia. Por ello, la Ley especial no debe contrariar el principio normativo regulado para una actividad específica. Si bien es cierto que la Ley de Creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), regula entre otros asuntos, las fuentes de donde se va a nutrir al Instituto para sufragar los gastos que le son propios, que en el caso concreto es del aporte patronal y de los trabajadores (artículo 10, ordinales 1° y 2°), la base de cálculo establecida en esa disposición también está considerada en el Reglamento de la ley especial, específicamente en el artículo 62, en los siguientes términos:
Artículo 62.-…Omisis.
“...Una contribución de los patronos equivalente al dos por ciento (2%) del total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie, pagados al personal... El total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones se determinará conforme a las disposiciones de la Ley del Trabajo. (Subrayado del Tribunal).
Por lo que puede desprenderse que no pueden colisionar las normas consagradas en la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, con las normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo. Por ello es imperativo para esta sentenciadora, analizar ambas leyes en concordancia, específicamente con el contenido del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente ya que la misma ley, en el parágrafo cuarto del artículo in comento establece:
“Parágrafo Cuarto: Cuando el patrono o trabajador estén obligados a cancelar una contribución, tasa o impuesto, se calculará considerando el salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se causó.” (Subrayado del Tribunal)
Lo cual nos hace remitir, inexorablemente a la definición dada por la legislación laboral al concepto salario en el tantas veces mencionado artículo 133 y específicamente al concepto de salario normal.
Como puede evidenciarse, el punto central de la controversia radica en la interpretación que se le dé a la definición de salario, o remuneraciones de cualquier especie y dentro del mismo, al concepto de “salario integral” o “salario normal”.
En este sentido, esta sentenciadora se permite transcribir in extenso, la posición fijada a este respecto por el Dr. Rafael Alfonzo Guzmán, en su obra “Nueva didáctica del Derecho del Trabajo”, Pág. 175 y sig. En dicha obra el autor define el salario en los siguientes términos:
“Salario, es toda “Remuneración, retribución, pago, recompensa. La palabra envuelve, de por si, la idea de correspondencia con un beneficio que simultáneamente se recibe”.
Y hace consideraciones acerca de la definición y su interpretación en el contexto de la Ley Orgánica del Trabajo. En ese sentido expone:
... “Dentro de nuestra tradición legislativa, el salario aparece como la prestación con la cual el patrono paga o cancela, voluntaria, intencional y proporcionalmente, el servicio del trabajador. Mas, si la idea de pago, retribución debida por el patrono es propia de la palabra remuneración, no sucede lo mismo con las voces, provecho o ventaja, pues, en el decurso de la relación laboral es posible identificar provechos o ventajas económicamente evaluables, percibidas en forma regular y permanente por el trabajador, desprovistas de intención remuneratorias. De esta índole son, por ejemplo, el disfrute de intereses hipotecarios, inferiores a la tasa del mercado; el derecho a ser llamado con preferencia para los ascensos en el escalafón; los gastos de representación; los viáticos; el derecho al goce de los planes vacacionales, etc.
En rigor ninguna de las menciones legales comprendidas en el encabezamiento del actual artículo 133 de la LOT (comisiones, primas, gratificaciones, bonos, recargos, etc.) posee, objetiva e indiscutidamente, naturaleza salarial si se las desprende de la intención retributiva del trabajo con que ellas son practicadas. Tal intención se hallaba insita en los términos en que todas nuestras leyes anteriores definían el salario: Salario es la remuneración (Retribución, pago o recompensa) correspondiente (que toca, que pertenece) al trabajador por el servicio prestado. O sea, que más que la índole del objeto de la prestación debida (sumas de dinero, alimentos, ropas, becas, etc.) , o de las circunstancias de tiempo, modo y lugar pactados para el disfrute de la misma, lo único realmente diferenciador entre una prestación salarial y otra de diversa naturaleza, es la intención con que ella es establecida y se cumple entre las partes. Por esta razón sustancial, los subsidios o facilidades que el patrono otorga al trabajador, para mejorar su calidad de vida personal y familiar adquieren carácter salarial según el parágrafo 1ro. del artículo 133 de la LOT, luego lo pierde en el parágrafo tercero de esa disposición. La falta de intención retributiva del empleador, presumida en el caso de los beneficios sociales contemplados en el citado parágrafo tercero, por razones de política social, viene a ser el elemento jurídico distintivo de prestaciones análogas, de las cuales la no salarial se realiza sin la previa existencia de una obligación legal ni contractual con el solo ánimo de mejorar la salud. la educación y las condiciones personales y familiares de vida del trabajador.
Ignorada la sencilla noción jurídica que delinea el salario, como la prestación voluntaria debida por el patrono a cambio de la labor pactada (esto es como el bien cuya propiedad o goce es transferido por el patrono al trabajador en contraprestación de sus servicios), se debe el desconcierto de legisladores, reglamentistas e interpretes en la apreciación del viático, el uso de vehículo, la comida y la vivienda, citados solo como casos ejemplares, pues todos podrían ser apreciados simultáneamente como: salario en su calidad de ventajas necesarias para la ejecución del servicio o realización de la labor (artículo 106 RLOT. 1973); los bienes y servicios que permiten mejorar la calidad de vida (art. 133, parag. 1ro) y también como percibos(sic) no salariales por la intención con que son facilitados al trabajador y la finalidad inmediata que dichas entregas tiene.
Por ejemplo en el art. 78, literal a de la Ley Orgánica del Trabajo, los gastos eventuales y transitorios como son los de transporte y alimentación pagados al trabajador emigrante hasta su llegada al lugar donde deba prestar sus servicios, carecen de carácter salarial por significar retribución de la labor pactada, ya que están destinados a satisfacer necesidades previas y ajenas a la realización de la labor. De igual manera los comisariatos, casas de abastos y comedores, son parte integrante del salario del trabajador solo cuando así lo estipulen las convenciones colectivas (Art. 671 LOT),
Es, entonces, ineludible recurrir siempre al propósito del legislador, así como a la intención de las partes celebrantes del contrato de trabajo, para descubrir la naturaleza de la prestación de que se trate, no obstante, hallarse expresamente incluida en el encabezamiento del art. 133 LOT.
Del mismo autor, en la citada obra en las Págs. 79, 80 y 81, podemos leer:
“La expresión salario normal, empleada por el legislador (arts. 144,145), no alude a una especie concreta de salario como las anteriormente mencionadas, sino a una base del cálculo de los derechos del trabajador por concepto de descanso semanal, feriados, horas extras, trabajo nocturno y vacaciones. (Subrayado del Tribunal).
La Ley de 1.990 no definía dicha noción. Que el reglamento de 1.973 identifica con “la retribución efectivamente devengada por el trabajador, en forma regular y permanente en el tiempo inmediatamente anterior a la fecha de su terminación (sic)”. ....
Para calcular los derechos del trabajador por concepto del descanso semanal, días feriados, horas extras, trabajo nocturno y vacaciones la LOT, ADOPTA COMO BASE EL SALARIO NORMAL POR EL DEVENGADO EN UN PERIODO DE TIEMPO ANTERIOR AL NACIMIENTO DEL RESPECTIVO DERECHO (ART. 144, 145). SIN EMBARGO, PARA LA DETERMINACIÓN DE LO QUE LE CORRESPONDA AL EMPLEADO U OBRERO A CONSECUENCIA DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, EL ART. 146 DEL NUEVO ORDENAMIENTO, A DIFERENCIA DEL REGIMEN DE 1.990, NO ESTABLECE EXPRESAMENTE, COMO BASE DE COMPUTO DE TALES DERECHOS EL SALARIO NORMAL, RAZON POR LA CUAL CREEMOS QUE TANTO LA PRESTACIÓN DE ANTIGUEDAD, COMO LA INDEMNIZACION PREVISTA EN EL ARTICULO 125 EJUSDEM, DEBEN SER CALCULADOS CON FUNDAMENTO EN EL SALARIO INTEGRAL DEVENGADO POR EL TRABAJADOR EN EL MES DE LABORES INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA FECHA DE EXTINCION DE LA RELACION DEL TRABAJO.
... SEGÚN EL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 133 DE LA LOT, INSPIRADO EN EL REGLAMENTO PARCIAL DE LA L.O.T. DEL 7 DE ENERO DE 1.993, (G.O.. NO: 35.134, DEL 19-1-93), SALARIO NORMAL ES LA RETRIBUCIÓN DEVENGADA POR EL TRABAJADOR “ EN FORMA REGULAR Y PERMANENTE, POR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS”. EXCLUYE EXPRESAMENTE LA DISPOSICIÓN QUE SE COMENTA: A) LAS PERCEPCIONES DE CARÁCTER ACCIDENTAL, O SEA, LAS QUE TIENEN CARACTER EVENTUAL, CONTINGENTE O CASUAL, DENTRO DE CUYA CLASE PUEDEN INCLUIRSE LOS INCREMENTOS GRACIOSOS Y SIN VINCULACION CON EL TRABAJO PACTADO, TALES COMO REGALOS POR EL DIA DE LA SECRETARIA O PAGOS POR SERVICIOS EXTRAÑOS A LA LABOR OBJETO DEL CONTRATO; B) LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD Y SUS INTERESES Y C) LOS QUE LA PROPIA LEY CONSIDERA QUE NO TIENEN CARÁCTER SALARIAL, COMO SON LAS CLASIFICADAS COMO BENEFICIOS SOCIALES DE CARÁCTER NO REMUNERATIVO EN EL PARAGRAFO TERCERO DEL ARTICULO 133 DE LA LOT, SALVO QUE TALES BENEFICIOS SEAN CONSIDERADOS COMO SALARIO POR LAS CONVENCIONES COLECTIVAS O INDIVIDUALES. LA EXPRESIÓN “SALARIO NORMAL”, ASI EXPLICADO EQUIVALE A SALARIO ORDINARIO, EMPLEADA POR UNICA VEZ, - CON REPROCHABLE DESMAÑO POR LAS DUDAS QUE EL CAMBIO INTRODUCE -, EN EL TEXTO DEL ARTICULO 154 DE LA LOT..(OMISSIS)”.
De la definición dada por el legislador, puede desprenderse que salario es todo pago, ingreso, provecho o ventaja a cargo del empleador considerado proporcional al esfuerzo realizado por el trabajador, con ocasión a las labores realizadas. El salario tiene que ser cierto, seguro, por ello goza de características peculiares tales como la proporcionalidad, continuidad y regularidad, líquido, exigible y no sujeto a condición ni término que obstaculice la acción del acreedor (trabajador), por ello excluye de él cualquier pago que realice el patrono que no sea permanente, continuo o regular.
A los efectos de base de cálculo para algunos beneficios del trabajador, se consideran diversos conceptos como “salario normal” y “salario integral”, este último referido a la concepción del salario en forma amplia y el primero en forma más restringida.
Las utilidades anuales y las bonificaciones dependen de un alea, de cuanto será el beneficio o ganancia del patrono. Si no hay utilidades o ganancias para el patrono, no hay utilidades ni bonificaciones para sus trabajadores dependientes. No se calcula según la Ley ningún beneficio al trabajador, incluyendo el pago que a éste se haga por concepto de utilidades, solo es considerada como tal en las normas consagradas en los artículos 108 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo. En este último caso se llama bono el pago que el patrono hace al trabajador, por argumento en contrario, a los demás fines, que no sean para la base del cálculo de los derechos del trabajador, lo pagado por concepto de utilidades anuales, no está contenido dentro del concepto de salario. Porque como se dijo anteriormente, no gozan de la continuidad, regularidad y permanencia; dependen de un elemento aleatorio y sólo es exigible si la Empresa obtiene beneficios.
En consecuencia esta juzgadora concluye que, cuando el legislador establece “salario normal”, excluye otro pago, beneficio o provecho pagado al trabajador, que no sea regular, ni permanente, tal como lo señala la doctrina antes transcrita, tal es el caso de las utilidades y las bonificaciones, así como lo pagado en concepto de vacaciones, las cuales no forman parte del salario normal, como lo establece el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo y, por tanto, no forman parte de la base imponible para el cálculo de la contribución parafiscal establecida en el numeral 1° del artículo 10 de la Ley Sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), por lo cual aparentemente, sin que esto pueda considerarse un pronunciamiento previo sobre el fondo del asunto, se encuentra probada la apariencia de buen derecho del recurrente. Así se declara.
Ahora bien, siendo que para el otorgamiento de la protección cautelar no resultan suficientes las alegaciones sobre la apariencia de un derecho o sobre la existencia de un peligro grave que lesione los intereses del impugnante, sino que tales presupuestos deben acreditarse en el expediente a través de hechos concretos que permitan verificar la certeza del derecho y que el peligro sea grave, real e inminente pasa este Tribunal a analizar la existencia en los hechos denunciados del peligro de daño o periculum in damni que se le causaría a la recurrente con la ejecución del acto recurrido y para ello observa que la representación judicial de la recurrente alega que la ejecución del acto recurrido causaría un grave perjuicio que sería de difícil reparación, al tener que intentar una acción contra el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), solicitando el reintegro de lo pagado indebidamente dadas las fundadas razones por las que la sentencia que definitivamente se dicte en el presente asunto le sea favorable, con el fundado temor de lo dilatado que se vuelven los procedimientos de reintegro.
Al respecto este Tribunal observa que la determinación contenida en el acto recurrido asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL OHOCIENTOS VEINTE BOLIVARES CON OCHENTA Y UN CENTIMOS (Bs. F 36.820,81), que, en efecto, se trata de una cantidad que puede causar un grave perjuicio patrimonial a la recurrente, al exigirse su pago inmediato, habida cuenta además, de que según la demostrada presunción de buen derecho antes analizada, podría ser posible que la recurrente tuviera que instaurar una acción para recuperar un cobro indebido por parte de la Administración Tributaria Parafiscal, lo que igualmente se constituiría en un nuevo perjuicio patrimonial para la misma, ya que, debido al excesivo número de causas activas ante los Tribunales de lo Contencioso Tributario, se dilataría en el tiempo la recuperación de esas cantidades de dinero, razón por la cual considera este Tribunal que se encuentra demostrado el peligro de daño que se causaría con la ejecución inmediata del contenido del acto impugnado. Así se declara.
En consecuencia, visto que se encuentran demostrados en autos los requisitos concurrentes del fumus boni iuris y el periculum in damni, este Tribunal CONCEDE LA PROTECCION CAUTELAR solicitada por la recurrente LA PALMA REAL, C.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.
En consecuencia:
SE ORDENA a la Gerencia General de Tributos del hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), ABSTENERSE de realizar cualquier acto material de ejecución de las determinaciones contenidas en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 283-2008-10-39, de fecha 21 de octubre de 2008, hasta que sea dictada la sentencia definitivamente firme en el presente asunto.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Región Capital, en Caracas, a los siete (07) días del mes de julio del año dos mil nueve (2009).
LA JUEZ,
Dra. MARTHA ZULAY AQUINO GOMEZ El SECRETARO,
ABG. GIOVANNI BIANCO S
|