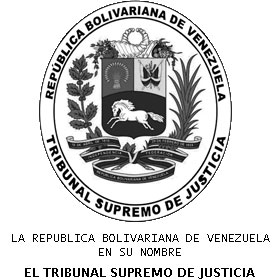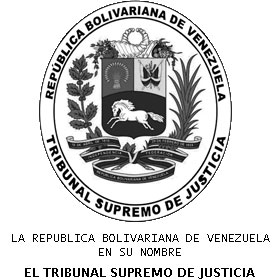REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 14 de mayo de 2012.
AÑOS: 201º y 152º
PARTE DEMANDANTE: JOSE MANUEL FERREIRA DA SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedulad de identidad Nº V-9.651.533.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: MARIBEL YELENA HERNANDEZ, FERNANDO JOSE NIETO ESCALONA, FERNANDO MANUEL CARPIO, RAFAEL DALIS FREITES, PEDRO PABLO SANCHEZ MARTINEZ, ADRIANGELA SANCHEZ MARTINEZ y MANUEL ERNESTO CARPIO BEJARANO inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 61.710, 94.413, 61.982, 10.198, 61.177, 54.544 y 61.982.-
PARTE DEMANDADA: AUGUSTA BEATRIZ RODRIGUEZ DE HERRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedulad de identidad Nº V-3.289.432.-
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: JULIA HERRERA OMAÑA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 79.193.-
MOTIVO: INTERDICTO RESTITUTORIO (Sentencia interlocutoria).-
EXPEDIENTE: No. 38056
Se desprende de las actas que conforman el presente expediente, que en fecha 12 de marzo de 2012, el ciudadano JOSE MANUEL FERREIRA DA SILVA, titular de la cédula de identidad No. V-9.651.533, debidamente asistido de abogado, en fecha 12 de Marzo de 2012 consignó poder apud acta en la persona del abogado MANUEL CARPIO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 61982, y en la misma fecha desistió de la presente acción el prenombrado ciudadano del presente juicio, lo cual dejó expresa en los siguientes términos:
“…Manifiesto de manera clara, diáfana y precisa mi deseo de no continuar esta causa ya que he perdido todo interés en la misma, desisto de la pretensión o acción en este expediente por no tener ningún interés procesal, material o formal en sostener, continuar, mantener, sustentar la presente acción. De conformidad con el articulo 263 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente solicito que sea suspendida la medida de secuestro se homologue el presente desistimiento y archive este expediente a los fines consiguientes…”
Por esa razón, este Tribunal en fecha 20 de marzo de 2012 homologó el desistimiento de la acción.
Asimismo, se observa que mediante escrito de esta misma fecha la representación judicial de la sucesión de la parte demandada, solicitó en un escrito denominado asunto: AMPARO (SOLICITUD DE MEDIDA COMPLEMENTARIA), en el cual anuncia el fraude procesal y solicita se dicte una medida complementaria “…oficiando al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Sucre y Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los fines de que: 1.- Prohíba la destrucción arbitraria NO PERMISADA inmueble que permanece en litigio (Exp. 3147). 2.- Verifique y restituya el bien inmueble en referencia, a las personas que detentaban el mismo al momento de practicar la medida de secuestro de fecha 01 de marzo del año 2.006 y se nos haga entrega de las llaves del mismo, tomando en cuenta que por ante su mismo Tribunal se ventila un litigio sobre la propiedad de dicho inmueble…”
Ahora bien, de acuerdo a nuestra legislación, el desistimiento consiste en una manifestación inequívoca del abandono de la instancia, la acción o trámite del procedimiento, es decir, la renuncia de los actos del juicio, efectuada en cualquier estado y grado del proceso, y para su consumación deben configurarse las siguientes condiciones: a) Que curse en el expediente el abandono o renuncia del actor interesado, b) Que la manifestación de la voluntad de desistir se plantee en forma pura y simple, es decir, sin estar sujeta a términos ni condiciones y que se trate de materias en las que no estén prohibidas las transacciones y c) Que la persona que formule el desistimiento tenga la cualidad o legitimidad para ello, debiendo hacerse asistir o representar por un abogado, y en el supuesto de estar representado, es necesario que la facultad para desistir le haya sido otorgada en forma expresa al apoderado judicial, de conformidad con establecido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil.
En este mismo orden de ideas, cabe destacar que en el falo que homologó el desistimiento de la acción se señaló que el artículo 263 del Código Adjetivo comporta dos (2) tipos de desistimiento; el desistimiento de la acción, el cual impide volver a ejercerla nuevamente, ya que el derecho que le servía de fundamento dejó de existir, trayendo como consecuencia, la consumación del acto; y por otra parte, el desistimiento del procedimiento, el cual hace uso de la facultad procesal de retirar la demanda, sin que tal actitud implique la renuncia de la acción ejercida por la parte actora, ni involucre una declaración de certeza, con respecto a lo hechos debatidos, pudiendo el demandante volver a proponerla, a la misma persona y por los mismos motivos, transcurridos como sean noventa (90) días.
Asimismo, se dejó sentado que la Ley Adjetiva establece los requisitos a ser tomados en cuenta a la hora de impartir la homologación y aprobación de estas actuaciones, de lo cual se necesita tener capacidad para disponer sobre el objeto que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones. Sobre el desistimiento y los requisitos indispensables que debe cumplir el mismo, la Sala de Casación Civil en decisión de fecha 27 de julio de 2006, bajo la ponencia de la Magistrado Isbelia Josefina Pérez Velásquez, sentencia No. 559, dejó sentado lo siguiente:
“…El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto.
En este sentido, existen dos clases de desistimiento, el de la instancia o procedimiento y, el de la acción, el primero se refiere a la actuación voluntaria expresada por el demandante ante el juez, con la finalidad de abandonar el procedimiento empezado, dando lugar a su extinción; el segundo, el desistimiento de la acción, comporta la renuncia por parte del actor del derecho material del que está investido para postular la pretensión, produce efectos en la relación jurídico sustancial, tiene efectos preclusivos y deja extinguida las pretensiones de las partes con autoridad de cosa juzgada.
Como todo acto jurídico está sometido a ciertas condiciones de procedencia, que si bien no todas aparecen definidas en el Código de Procedimiento Civil, han sido establecidas por la jurisprudencia y de ésta se desprende que el desistimiento deberá manifestarse expresamente, a fin de que no quede duda alguna sobre la voluntad del interesado.
Así, se requiere además, para que el juez pueda darlo por consumado, el concurso de dos condiciones: a) que conste en el expediente en forma auténtica; y b) que tal acto sea hecho pura y simplemente, es decir, sin estar sujeto a términos o condiciones, ni modalidades ni reservas de ninguna especie. Al mismo tiempo, se exige a la parte capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, y que se trate de materias en las que no están prohibidas las transacciones.
Si bien es cierto, que el desistimiento es “la renuncia de la facultad para llevar adelante una instancia promovida mediante recurso” (Vocabulario Jurídico de Eduardo E. Couture), y “el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio), no es menos cierto que en nuestro ordenamiento jurídico tal actuación requiere, en caso de apoderado, de mandato en el cual se contemple expresamente esa facultad.
Ahora bien, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, señala lo que sigue:
“...El poder facultad al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho del litigio, se requiere facultad expresa...”.
El Dr. Arístides Rangel-Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987; Teoría General del Proceso; Tomo II, dice:
“...Como el desistimiento del procedimiento, o renuncia a los actos del juicio, tiene por objeto el abandono de la situación procesal del actor, nacida de la existencia de la relación procesal y él puede ocurrir en cualquier estado y grado del juicio, se sigue que el desistimiento afectará a toda relación procesal o a una fase de ella, según que el juicio se encuentre en primer grado o en apelación al momento del desistimiento. El desistimiento del recurso...se refiere precisamente a esta última situación: al desistimiento o renuncia a los actos del juicio en apelación; figura que está implícitamente prevista en nuestra Ley Procesal, al regular uno de los efectos de este desistimiento (las costas); en el art. 282 C.P.C. (sic) disposición establece: ‘Quien desista de la demanda, o de cualquier recurso que hubiera interpuesto, pagará las costas si no hubiera pacto en contrario ‘...”.
De lo expuesto en los párrafos precedentes, se pone de manifiesto que para perfeccionar el desistimiento se requiere el cumplimiento de una serie de condiciones que en todo caso deberán ser constatadas por el órgano jurisdiccional competente en el momento de impartirle su aprobación, que es lo que en derecho procesal se conoce con el nombre técnico de auto de homologación. Así, será el juez quién juzgue si la forma de autocomposición procesal debe ser homologada, por tanto es éste el que garantiza el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia, con la finalidad de no menoscabar la integridad de las garantías procesales consagradas en beneficio de las partes, considerando la magnitud de las consecuencias que se derivan de la decisión que imparta dicha homologación, como lo es la extinción del proceso y de ser procedente la cosa juzgada…”.
Por su parte, el artículo 452 del mismo Código establece:
“...Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución...”.
En interpretación de la norma precedentemente transcrita, la Sala de Casación Civil de nuestro Alto Tribunal en un fallo de 24 de enero de 2002, caso: Galaire Export, C.A., y otra, contra Sumifin, C.A., y otra, estableció que la mencionada norma otorga al ganancioso en un litigio el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia u otro acto con fuerza de cosa juzgada, lo cual a juicio del Máximo Tribunal refleja el uniforme criterio doctrinario, acogido en nuestro Código Adjetivo, conforme al cual el derecho a solicitar la ejecución de un acto con fuerza de cosa juzgada es extensión del derecho a accionar y, en este sentido, está sujeto al mismo principio de legitimación que gobierna la proposición de la acción.
Así, pues en la exposición de motivos de nuestro Código de Procedimiento Civil, el legislador indica:
“...Mediante el sistema que se mantiene, la ejecución no es objeto de una nueva acción (actio iudicati), como en otros derechos, ni da origen a una nueva relación jurídica procesal, sino que constituye el desenvolvimiento final de la única relación jurídica procesal que se constituye entre las partes desde el momento mismo en que la demanda judicial es notificada al demandado...".
En relación al derecho de petición que tiene toda persona de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente…”.
Al respecto, el tratadista Piero Calamandrei, explica lo siguiente:
“...Se ha dicho, en general, que los órganos jurisdiccionales no proveen si no son estimulados por un sujeto agente (nemo iudex sine actore: véase anteriormente, P. 31); pero aquí, al hablar de los requisitos de la acción entendida como derecho a obtener una providencia jurisdiccional favorable, se dice algo más: esto es que a fin de que el juez provea en sentido favorable al solicitante, no basta que la demanda le sea propuesta por una persona cualquiera, sino que es necesario que le sea presentada precisamente por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en aquel caso concreto la función jurisdiccional...”. (Piero Calamadrei. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Pág. 262.).
El maestro Eduardo Couture, en este mismo sentido expone sobre el derecho de petición lo siguiente:
“...La acción, como forma típica del derecho de petición, asume formas variadas dentro del proceso. Unas veces se apoya en el derecho para obtener una sentencia de condena; otras en la sentencia para obtener la ejecución. Pero la unidad de contenido es evidente; sólo difieren las formas. La jurisdicción abarca tanto el conocimiento como la ejecución...”. (Eduardo Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pág. 443 yss.).
Por consiguiente, la posibilidad de ejecución va unida junto con el derecho a accionar y por tanto la legitimación para accionar implica la potestad para proceder con la ejecución, y por ello los sujetos legitimados para ello serán los mismos que tienen concedido el derecho de petición, y así, siendo que son las partes las titulares del derecho de accionar, la ejecución les corresponde a ellas y no a otros sujetos.
En ese sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 5 de fecha 27 de febrero de 2003, expediente Nº 01-554, dejó sentado lo siguiente:
Cabe advertir que a diferencia del Código de Procedimiento Civil derogado, la ejecución de la sentencia con fuerza de cosa juzgada que puso fin al juicio, no es motivo de una nueva acción, (actio iudicati), sino que forma parte del mismo procedimiento en que luego de concluida la fase cognoscitiva, a instancia de parte tiene lugar la fase ejecutiva, y la cuantía en ambas etapas del proceso es la determinada en el libelo.
Por su parte, un sector importante de la doctrina, entre otros el Dr. Leopoldo Márquez Añez expresa que:
“...Esta última fase del proceso, hace posible que el mandato concreto contenido en la sentencia, pueda ser prácticamente operativo, porque de otro modo, la finalidad del derecho y la de la jurisdicción misma quedarían frustradas si el Estado no dispusiese de los medios prácticos para hacer cumplir el fallo.
Se mantiene así en el Proyecto, la posición que desde antiguo había tomado el legislador venezolano, de considerar la ejecución forzada formando parte del “Officium Iudicis” –del oficio del Juez- y comprendida, por tanto, dentro de la función jurisdiccional.
Mediante el sistema que se mantiene, la ejecución no es objeto de una nueva acción (actio iudicati), como en otros derechos, ni da origen a una nueva relación jurídica procesal, sino que constituye el desenvolvimiento final de la única relación jurídica procesal que se constituye entre las partes desde el momento mismo en que la demanda judicial es notificada al demandado...”. (El Nuevo Código de Procedimiento Civil. Fondo de Publicaciones UCAB.-Fundación Polar. Pág. 220).
Hechas estas consideraciones, debe quedar claro que una vez desistida la acción, no hay juicio y por ende no pueden decretarse medidas, por ser las cautelas de carácter accesorio al menos que se trate de las medidas acéfalas que sólo se le permite solicitarlas a la representación del Ministerio Público, Procuraduría General de la República, ONA, entre otros organismos. Entonces, estima esta Juzgadora que no puede pronunciarse sobre la medida solicitada en este expediente, pues la causa ha terminado en virtud del desistimiento de la acción presentado por la parte actora.
No obstante lo expresado, como quiera que se trata de un amparo sobrevenido, que debe sustanciarse separadamente y no en la causa por encontrarse terminada, la misma debe ser remitida al Juzgado Distribuidor puesto que se plantea un fraude a través de la acción de amparo. La Sala Constitucional, entre otras, en la Sentencia N° 1 de dicha Sala, del 20 de enero de 2000, caso Emery Mata Millán:
“(...) el llamado amparo sobrevenido que se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte. Tal principio recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
“Cuando las violaciones a derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo la causa, quien lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado”.
Asimismo, en fallo de fecha 4 de noviembre de 2003, proferida en el expediente Exp.N°: 03-0703, dejó sentado la mencionada Sala que el denominado amparo “sobrevenido” quedó reservado para impugnar las actuaciones provenientes de las partes, los terceros o los auxiliares de justicia, sin que pudieran incluirse las actuaciones del juzgador. Sin embargo, posteriormente esta Sala determinó que en esos supuestos, resulta innecesario ejercer un amparo constitucional, puesto que el juez, por vía del ejercicio de su potestad cautelar, es a quien corresponde hacer cumplir la Constitución en el curso de un proceso, por ostentar el rol de director del mismo, tal y como quedó sentado en la sentencia N° 2278 del 16 de noviembre de 2001, caso Jairo Cipriano Rodríguez Moreno, al afirmarse que:
“Advierte esta Sala que el dispositivo contenido en el artículo 6, numeral 5, no establece per se una modalidad de amparo, como se ha pretendido lo sea el “sobrevenido” sino el reconocimiento de la potestad cautelar del juez que puede a posteriori (una vez abierta la vía de la impugnación en el proceso ordinario), ordenar la suspensión provisional de los efectos de un acto que conoce en vía principal, por haber sido cuestionado a través de los medios ordinarios. Esto quiere decir, que frente a situaciones acaecidas ex novo, ocurridas de forma sobrevenida en el proceso ordinario que se revisa (por medio de las vías y medios judiciales ordinarios preexistentes), y que vulneren o amenacen violar la esfera constitucionalmente protegida, el juez puede, a solicitud de parte, adoptar medidas cautelares, garantizando así, el mantenimiento del status quo procesal, preservando los derechos de las partes en el proceso, frente a intervenciones abruptamente violatorias, que provengan de los sujetos procesales o de terceros.
“La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contiene una causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, que se expresa en la no admisión de los amparos cuando se verifique que el accionante optó previamente por la vía ordinaria (utilizando los recursos, la apelación y demás medios defensivos), por considerarla idónea para cumplir el fin perseguido. Sin embargo, el objeto principal de la acción de amparo constitucional, no obstante se haya optado por la vía de los recursos, sigue siendo proteger las situaciones jurídicas de los accionantes frente a violaciones que infrinjan sus derechos constitucionales, razón por la cual, ante flagrantes vulneraciones (no necesariamente sobrevenidas al proceso ordinario) y frente a la amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales, puede el tribunal que conoce, acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Esto último significa que el Juez, ajustándose a los principios de celeridad, de contradictorio y de inmediatez, contenidos en los mencionados artículos, deberá dictar la providencia cautelar, suspendiendo los efectos de la nueva actuación inconstitucional.
“Es la obligación del Juez Constitucional impedir que las violaciones reales o temidas, se consoliden y hagan irreparable la situación jurídica de la víctima, lo que permite que en algunos casos proceda la acción de amparo incoada a pesar de que están pendientes oposiciones, recursos, etc., si es que ellos no resultan idóneos para evitar o restablecer la situación jurídica infringida, antes que el daño se haga irreparable. Esta realidad es la que permisa al Juez que conoce dentro del proceso de una violación constitucional, evitarla o repararla aplicando los artículos 23, 24 y 26 eiusdem, con lo que por vía incidental impide o repara el agravio constitucional sin llegar al proceso de amparo, a pesar que la ley –equívocamente ante este supuesto- se refiere al amparo, el cual resulta innecesario ya que el juez, dentro del proceso, repara la situación inconstitucional” (Subrayado de este fallo).
En consecuencia, conforme a lo establecido en la sentencia N° 515 dicha Sala Constitucional, dictada el 12 de marzo de 2003, caso Invemar:
“De conformidad con la decisión parcialmente citada, el amparo sobrevenido o cautelar no procedería en todo supuesto de irregularidades o alteraciones del orden procesal que impliquen lesiones o menoscabo de los derechos constitucionales de las partes en el proceso, sino solamente en aquellos casos en los que concurran los siguientes supuestos: (1) que dichas situaciones ocurran ex novo, esto es, de forma sobrevenida, con posterioridad a la interposición del recurso ordinario, por ejemplo, de la apelación ante el Juzgado Superior a quien compete conocer en segunda instancia; (2) que tales situaciones (actos u omisiones del órgano judicial), una vez constatada su flagrancia, justifiquen la adopción inmediata de una tutela constitucional cautelar que impida la irreparabilidad de la situación infringida y (3) que la vía ordinaria activada por la parte presuntamente agraviada (verbigracia, la apelación) no sea idónea para restablecer oportunamente la injuria constitucional invocadas”.
Además, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales contempla otras modalidades de la acción de amparo constitucional diversas al amparo “sobrevenido” o cautelar, entre ellas, el amparo contra decisiones judiciales, específicamente, en su artículo 4 el cual establece que “...procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.”
Respecto a esta modalidad del amparo constitucional, la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que la misma permite anular o suspender el acto judicial impugnado, que debe intentarse ante el Tribunal Superior al que lo dictó, y su procedencia está sometida a la concurrencia de dos requisitos, a saber, que el juez haya actuado fuera de su competencia, es decir, con abuso de autoridad o extralimitación de funciones que no le corresponden a los tribunales de justicia, invadiendo la esfera de atribuciones de otros poderes, y que al hacerlo haya lesionado un derecho o garantía constitucional.
Por otra parte, señaló la Sala en la precitada sentencia que el amparo “sobrevenido” surge en el curso de un proceso pendiente, cuando con posterioridad al inicio del mismo surgen actos, hechos u omisiones que violan, o amenazan violar derechos y garantías fundamentales a la parte que lo solicita; mientras que en el amparo contra sentencia no basta que el acto judicial impugnado le lesione al solicitante derechos o garantías constitucionales, sino que es necesario que tales violaciones se deban a que el juez al dictar el referido acto haya actuado fuera de su competencia, en el sentido antes esbozado.
Conforme a lo anterior, y visto que se denuncia el supuesto fraude por la conducta desplegada por la parte actora en el presente juicio, razón por la cual se ordena desglosar el presente escrito de amparo de esta misma y remitirlo con sus recaudos, al Juzgado Distribuidor, esto es al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial.
Publíquese y regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del tribunal.
Dada, sellada y firmada en la sala del despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, en Maracay, a los 14 días del mes de mayo de 2012, año 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIA
DELIA LEÓN COVA
LA SECRETARIA
DALAL MOUCHARRAFIE
En esta misma fecha, siendo las dos y media de la tarde (2:30 p.m.), previa las formalidades de Ley, se registró y publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA
DALAL MOUCHARRAFIE
|