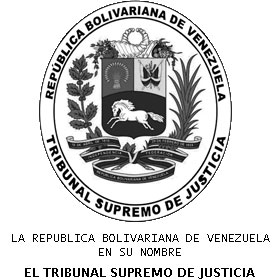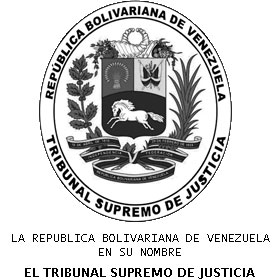REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LOS ESTADOS MONAGAS Y DELTA AMACURO CON COMPETENCIA TRANSITORIA EN LOS ESTADOS NUEVA ESPARTA, SUCRE, ANZOÁTEGUI Y BOLÍVAR
Maturín, 12 de febrero de 2015.
204º y 155º
Compareció por ante la Sala de éste Tribunal, el ciudadano Leonardo Jiménez Maldonado, JUEZ SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LOS ESTADOS MONAGAS Y DELTA AMACURO CON COMPETENCIA TRANSITORIA EN LOS ESTADOS NUEVA ESPARTA, SUCRE, ANZOATEGUI Y BOLIVAR, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los fines de exponer lo siguiente:
Con la promulgación de la vigente Constitución en el año 1.999 se refundo la República, generándose una ruptura al paradigma neoliberal en la concepción de Estado, y constituyéndose la República Bolivariana de Venezuela en un estado Social de Derecho y de Justicia, cuyos valores de libertad, paz, solidaridad, bien común y convivencia, persiguen garantizar una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, que constituyen el fin primario de nuestro Estado. De esta manera, el mismo Estado Venezolano, bajo su concepción Social, se ha obligado entre otras cosas, a garantizar el respeto a todos los grupos étnicos que conforman la sociedad venezolana, sin distinciones de cultura, raza, historia o religión, tal y como lo establece nuestra Constitución en sus artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126 al otorgarle rango constitucional a la identidad étnica y cultural de nuestros hermanos indígenas y sus antepasados.
Considera importante resaltar quien suscribe, que en relación al tema 'indígena', definición ésta, adoptada por la diversidad de pueblos y/o comunidades existentes (Organización de Naciones Unidas 2006), no puede obviarse, que estas comunidades poseen fuertes vínculos, tanto con su territorio, como con su cultura, los cuales les hacen merecedores de una continuidad histórica, rica en valores y costumbres, desconocidos en gran medida por los criollos (termino empleado para distinguir a los indígenas de los que no lo son); es por ello, que su concepción de territorio, no se circunscribe, al concepto común ligado al área geográfica en donde se asienta una comunidad, sino que es visto bajo una concepción mas integral, ligada no sólo a un espacio de tierra, sino a un habitat, en el cual hacen vida de forma natural, tomando de la pachamama los recursos que les son necesarios para su subsistencia, sin intervención brusca en su aprovechamiento, de allí que para los pueblos y comunidades indígenas, existen elementos naturales de gran valor y respeto, como lo son, el agua, por cuanto es fuente de vida, ancestralmente han establecido sus aldeas en las cercanías de las escorrentías naturales, motivado al aprovechamiento de alimentos seguros (peces, mariscos y conchas marinas), la posibilidad de comunicarse con otras comunidades a través de su navegación (balsas, canoas, etc.) e incluso es empleada con fines culinarios, de sanidad y para el desarrollo de sus siembras; de allí que gran parte de las etnias indígenas rindan cultos y ritos mágicos para inducir las precipitaciones (Leal, 2008). Otro elemento de connotación importante es y ha sido, el suelo, el cual utilizan de forma diferente y en consonancia con el grado de desarrollo que cada agrupación haya obtenido, a saber: i) los recolectores sustraen del suelo raíces y tubérculos, ii) los agricultores se sirven de la fertilidad de la tierra para sembrar y cosechar. Asimismo, la vegetación de bosques y sabanas, les ofrece fuente inagotable de recursos y materiales como por ejemplo; los árboles al proporcionarles frutos comestibles y fibras para la elaboración de tejidos, cestas y hamacas, por lo que se puede concluir, que desarrollan sus vidas en una interrelación estrecha con su hábitat, el cual no deterioran, por ser consientes de su interdependencia con su hábitat (ver CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Volumen 8, Número 1, 2012 31 Fuentes, D., Jiménez, Y., Pueblos indígenas venezolanos y su relación con el ambiente) y por considerar que “el ser humano y el ambiente son una misma cosa”.
Otro elemento característico de éstas comunidades, es su cultura, la cual, en el caso venezolano, no es homogénea, debido a la variedad de comunidades que hacen vida ancestralmente en el territorio de la Nación, y aunque si bien es cierto, en algunos casos, existen poblaciones indígenas que han adoptado costumbres de la sociedad moderna, motivado a la globalización y a la necesidad de emigrar de sus hábitat por el deterioro ambiental (en la mayoría de los casos provocado por la intervención del criollo), no es menos cierto, que la mayoría de estos grupos conservan su identidad cultura, social y económica, fundamentada en sus creencias y lenguas, las cuales transmiten de generación en generación, como es el caso del pueblo Pemón (gente), ubicado en su mayoría en el estado Bolívar, y que se conciben como parte de la naturaleza en sí mismos, la cual es su fuente de inspiración, transmitiendo sus tradiciones por medio de narraciones y leyendas orales.
Para la comunidad Pemón, no existe un único ser supremo y creador de las cosas, ya que sus vidas están determinadas, por la existencia casi mítica de ciertos seres que manejan diversos estados de la conciencia y los sitios, como especie de demonios o Dioses con poderes específicos sobre una situación o lugar determinado, de acuerdo con el estudio realizado por Thomas (1983), para los Pemones: “(…) todos los animales y plantas tienen alma, pero las piedras carecen de ella y son sitios de habitación para los espíritus (…)”; es por ello, que para Madden (2009) “(…) La sociedad Pemón o Pementón es la sumatoria de la transmisión de la cultura Caribe de generación en generación a lo largo de los siglos (…) Sus valores y costumbres (…) representan una forma de vivir en armonía con la naturaleza (…)”; de allí, que cualquier intervención en sus costumbres y hábitat, genera un desequilibrio en su desarrollo como comunidad, alterándose incluso su sistema de producción y progreso.
Ahora bien, la posible alteración en el desarrollo de las comunidades indígenas, ya sea en su cultura, costumbres y hábitat, es una conculcación a su derecho autónomo, el cual no sólo ha sido reconocido por nuestro ordenamiento Jurídico, sino que ha sido elevado a rango constitucional, tal y como lo estableció el constituyente de 1999 al preceptuar en sus artículo 119, 120 y 121 Constitucional lo siguiente:
“(…) Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley. Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley. Artículo 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones (…)”. (Cursivas de esta Instancia Superior Agraria)
De la interpretación de las normas constitucionales ut supra transcritas, se infiere con meridiana claridad, el reconocimiento que hace el Estado, de todas aquellas comunidades y pueblos indígenas, no sólo en su conformación social, sino, en su política y economía, derivadas de su cultura, usos, costumbres y creencias, así como su hábitat y derechos originarios, razón por la cual, constituye una obligación del estado, la protección de la identidad étnica y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, correspondiéndole al Juez Agrario, el conocimiento de tales acciones, en razón, de que sus habitas constituyen bienes afectos a la agrariedad, como lo es el campo para el campesino, por una parte, y por la otra, motivado ha que su alteración atenta de forma directa el desarrollo de sus actividades ancestrales, comúnmente orientadas a la producción de alimentos y al resguardo del ambiente, el cual es protegido por ellos mismos, por que su concepción los incluye como parte de la naturaleza, y que a juicio de quien suscribe, se incluye en la concepción del desarrollo sustentable previsto en el artículo 305 y siguientes de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, es de resaltar, que en materia Agraria al Juez Agrario, le son concedidos por la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, poderes amplios para velar por que se procure el desarrollo rural sustentable (aprovechamiento de recursos y protección del ambiente), los cuales consisten, en el decreto de Medidas autónomas y/o anticipadas, orientadas a su protección cuando se presuma riesgo de su paralización, exista o no juicio, a solicitud de parte o incluso de Oficio, por cuanto es el mismo texto constitucional el que le impone el deber de tal protección, deber éste, desarrollado por la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo196 al establecer: “(…)El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional. (…)”. (Cursiva de este Tribunal Agrario).
Ahora bien, por lo expuesto, debe señalarse que, cuando un Juez Agrario, tenga conocimiento de la posible existencia de daños en la producción de alimentos, en el aseguramiento de la biodiversidad y/o en la protección del ambiente, cometido por cualquier causante, está en la Obligación de determinar si ese posible daño es real, y de así serlo, debe dictar oficiosamente una medida autónoma, orientada al reestablecer el daño causado o al cesa de la comisión del menoscabo en la producción o en el ambiente que se ha detectado, por cuanto no puede dar las espalda a tal situación.
En este sentido, podrían surgir algunas interrogantes, como por ejemplo: ¿Cómo obtiene el Juez el conocimiento de la comisión del hecho?; ¿puede el Juez suplir el ejercicio de la acción del agraviado?; ¿Cómo hace el Juez Agrario para denunciar el daño?; ¿Cuál es el órgano Judicial competente?; tales interrogantes, encuentran su respuesta, en el llamado 'Hecho Notorio', definido por el maestro Piero Calamandrei, en su obra Definición del Hecho Notorio (Estudios Sobre El Proceso Civil. Editorial Bibliográfica Argentina 1945), de la siguiente forma: “(…) se consideran notorios aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión (…)”, éste hecho, bajo la concepción del tratadista Italiano, no requiere de prueba, siempre y cuando forme parte del conocimiento social para el momento en que se debe dictar la decisión, principio éste el cual se prevé en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.
En este sentido, es de resaltar, que dado el desarrollo en las comunicaciones, incluso las técnicas, el hecho puede llegar al conocimiento social de una forma expedita, y se ha denominado 'Hecho Comunicacional', el cual llega al conocimiento social, incluso del Juez, pudiendo éste tomarlo como cierto y se diferencia del denominado 'Hecho Notorio Judicial', por cuanto, éste último, deriva de la propia actuación del Juez en la administración de Justicia, el hecho comunicacional, ha sido objeto de interpretación por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 98, Exp. 00-0146, del 15/03/2.000 (Caso: Coronel (G.N.) OSCAR SILVA HERNANDEZ), con ponencia del magistrado Jesús E. Cabrera Romero, en los siguientes Términos:
“(…)Esta realidad lleva a esta Sala a considerar que el hecho comunicacional, como un tipo de notoriedad, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad que conste en autos, ya que la publicidad que él ha recibido permite, tanto al juez como a los miembros de la sociedad, conocer su existencia, lo que significa que el sentenciador realmente no está haciendo uso de su saber privado; y pudiendo los miembros del colectivo, tener en un momento determinado, igual conocimiento de la existencia del hecho, porque negar su uso procesal. El hecho comunicacional puede ser acreditado por el juez o por las partes con los instrumentos contentivos de lo publicado, o por grabaciones o videos, por ejemplo, de las emisiones radiofónicas o de las audiovisuales, que demuestren la difusión del hecho, su uniformidad en los distintos medios y su consolidación; es decir, lo que constituye la noticia. Pero el juez, conocedor de dicho hecho, también puede fijarlo en base a su saber personal, el cual, debido a la difusión, debe ser también conocido por el juez de la alzada, o puede tener acceso a él en caso que no lo conociera o dudase. Tal conocimiento debe darse por cierto, ya que solo personas totalmente desaprensivos en un grupo social hacia el cual se dirije el hecho, podrían ignorarlo; y un juez no puede ser de esta categoría de personas. Planteado así la realidad de tal hecho y sus efectos, concatenado con la justicia responsable y sin formalismos inútiles que el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla; aunado a que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, tal como lo establece el artículo 257 de la vigente Constitución, y que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, como lo expresa el artículo 2 ejusdem, en aras a esa justicia expedita e idónea que señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de que el hecho comunicacional y su incorporación a los autos de oficio por el juez, no está prevenido expresamente en la ley, ante su realidad y el tratamiento que se viene dando en los fallos a otros hechos, incluso de menos difusión, esta Sala considera que para desarrollar un proceso justo, idóneo y sin formalismos inútiles, el sentenciador puede dar como ciertos los hechos comunicacionales con los caracteres que luego se indican, y por ello puede fijar como cierto, los hechos que de una manera uniforme fueron objeto de difusión por los medios de comunicación, considerándolos una categoría de hechos notorios, de corta duración. Los medios de comunicación se proyectan hacia una sociedad de masas, que recibe conocimientos por diversos medios: prensa, radio, audiovisuales, redes informáticas, que uniforman el saber colectivo sobre los hechos que se presentan como ciertamente acaecidos (eventos), donde las imágenes que se transmiten o se publican someten con su mensaje a la masa a la cual pertenece el juez y las partes. Siendo así, ¿para qué exigir pruebas sobre esos hechos comunicados, si todos –así sean falsos- creen que al menos ocurrieran verazmente ? Con aceptar que el juez como parte de ese conocimiento colectivo, así este sea transitorio y temporal, fije en un fallo un hecho, no se ocasiona para nadie ningún daño, porque si el juez inventare el hecho, la alzada y hasta la casación, al no conocerlo, lo eliminarían del mundo de los hechos ciertos, necesarios para poder sentenciar, y para ello bastaría la consciencia del sentenciador de la alzada de no conocer el hecho como cierto, ni poder tomar cuenta de él por no saber dónde buscarlo. El ejercicio del periodismo se hace efectivo mediante la comunicación de la noticia, que informa sobre el suceso nacional o internacional que se considera debe conocer el público. El área de la noticia es extensa: eventos naturales, humanos, sociales, culturales, judiciales, etc., son reseñados y trasmitidos al colectivo. En los medios de comunicación, la noticia destaca ya que es uno de los fines primordiales del medio, y el periodismo se ejerce de esta manera, siendo el informante, el periódico o el noticiero; es decir, la empresa de comunicaciones. La noticia, entendida como suceso reseñado, contrasta con otros contenidos de los medios, tales como artículos de opinión, entrevistas, remitidos, propaganda comercial, comunicaciones públicas, y avisos o llamados que ordena la ley se hagan mediante la prensa impresa y que muy bien pudieran ser parte de la comunicación radial o audiovisual, aunque la ley no los contemple. Del contenido de los medios de comunicación masivos, hay una serie de hechos cuya captación es limitada, no sólo por la forma como se expresan, sino porque no son destacados por todos o por la mayor parte de los medios de una localidad. Estos contenidos a pesar de ser difundidos, no tienen la característica de ingresar a la cultura del grupo así sea en forma temporal. Mientras que hay otros, que por estar extensamente difundidos y presentados de manera tal que son de fácil aprehensión por cualquiera, pasan de inmediato, aunque puntual y transitoriamente, a ser parte del conocimiento del grupo, destacándose entre ellos aquellos que aparecen como información comunicacional veraz, y no como opiniones, testimonios, anuncios, cuya autoría y veracidad no consta. De este residuo se tiene certeza de que fueron difundidos, más no de su veracidad; pero el hecho del cual se hace responsable el medio de comunicación y que varios medios lo presentan como sucedido efectivamente, resulta captado por el colectivo como un hecho veraz. El hecho comunicacional es preferentemente la noticia de sucesos, pero de él pueden formar parte, como realidades, la publicidad masiva. Si las publicaciones que la ley ordene se hagan por la prensa, como carteles de citación, edictos, balances, etc., producen efectos jurídicos y se tienen por conocidos por todos, no hay razón para considerar que el resto de lo que se comunica como noticia importante no goce del conocimiento común, aunque hay que distinguir del material publicitado de aquel que la ley ordena se publique y que por mandato legal se hace, para que la ficción de conocimiento abarque al colectivo, del resto de lo informado. De ese resto, existe la información de sucesos que es el meollo de la noticia, y que debe separarse del resto del contenido de lo difundido, como la publicidad, artículos de opinión, etc., que forman un sector del periodismo o de la comunicación diferente a la información de eventos, los cuales –como tales- deben interesar a la colectividad y le dan a la función periodística (en cualquiera de sus expresiones) el carácter de servicio público. Ello no quiere decir que la publicidad comercial, no llegue a surtir los mismos efectos que el nuevo difundido en cuanto a su conocimiento, ni que las ruedas de prensa reseñadas por diversos medios, no adquieran la dimensión de suceso de actualidad; pero en lo comunicado por los medios masivos, hay que distinguir aquellos que forman la noticia y que llaman la atención por su forma de presentarlos o exponerlos, de aquellos que no conforman el meollo del mensaje, como avisos, carteles, etc., que no son destacados por el medio de comunicación social y que no son del interés colectivo como eventos ocurridos. Desde este ángulo, las informaciones sobre sucesos y eventos que en forma unánime y en el mismo sentido hacen los medios de comunicación social de alta circulación o captación, son aprehendidos por toda la colectividad, que así sabe, por ejemplo, que se interrumpió una vía, se produjo un accidente aéreo, se dictó una decisión judicial en un caso publicitado, etc. Esta noticia tiene mucho mayor impacto que el cartel de citación, o la información que legalmente debe publicarse, que con su difusión por la prensa adquiere la ficción de ser conocida por la colectividad, sin tener el poder de captación que tiene la noticia destacada del suceso, a veces potenciada con gráficas, letras de mayor tamaño y otros elementos para su aprehensión visual (o conozca, según los casos), faltando además en los hechos puntuales (carteles, etc.), la mayoría de las veces, la publicación coetánea por varios medios. Por la vía de la información periodística, el colectivo adquiere conocimiento, al menos en lo esencial, de determinados hechos y al todo el mundo conocer el hecho o tener acceso a tal conocimiento, no se hace necesario con respecto al proceso, mantener la prohibición del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, principio general del derecho (que no se puede sentenciar sino de acuerdo a lo probado en autos). Tal principio persigue que el juez no haga uso de su saber personal sobre el caso, ya que de hacerlo surgiría una incompatibilidad psicológica entre la función de juez y la de testigo, tal como lo decía el Maestro Calamandrei en la página 195 de la obra antes citada; además de coartarle a las partes el control de la prueba, ya que ellas no podrán ejercer el principio de control de hechos que solo conoce el juez y los vierte al proceso, minimizando así el derecho de defensa que consagra el artículo 49 de la vigente Constitución. Pero con los hechos publicitados la situación es distinta, todos conocen o pueden conocer de ellos lo mismo, y mal puede hablarse que se trata de un conocimiento personal del juez incontrolable para las partes. Es por ello que la prohibición del artículo12 Código de Procedimiento Civil, con su sentido protector de las partes, no opera ante este tipo de hecho, producto de los tiempos actuales y del desarrollo de la comunicación. Es cierto que el hecho comunicacional, como cualquier otro hecho, puede ser falso, pero dicho hecho tiene características que lo individualizan y crean una sensación de veracidad que debe ser tomada en cuenta por el sentenciador. Esos caracteres confluyentes son: 1) Se trata de un hecho, no de una opinión o un testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a presunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes la consolidación del hecho, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el juez, a raíz de su comunicación; y 4) Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia que los tomará en cuenta (…)”. (Cursiva de este Tribunal Agrario).
Ahora bien, por notoriedad comunicacional a este Juzgado Superior Agrario le consta, que la Comunidad Indígena Pemón, que se encuentra asentada en Santa Cruz de Mapauri, Municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, denuncia una alteración en su hábitat natural ancestral, que ha generado detrimento en su producción de alimentos y desarrollo, motivado a la presunta sustracción (sic) ilegal (sic) en el año 1998, de una piedra de jaspe de treinta (30) toneladas, para los Pemones de índole sagrada, que se encontraba en el Parque Nacional Canaima (declarado patrimonio natural de la humanidad), a quien ellos por su cultura ancestral denominan “LA ABUELA KUEKA – PEMON”, a la que le atribuyen el progreso en su agricultura, pesca y equilibrio ambiental, razón por la cual, desde su sustracción han solicitado por diferentes vías, la repatriación de la referida roca, la cual se encuentra exhibida en el Parque Tiergarten, de la Ciudad de Berlín, Alemania, formando parte de una instalación escultórica del artista plástico Wolfang Von Schwarzenfeld, llamada “Global Stone”, quien presuntamente extrajo la piedra de jaspe de forma ilegal -Cfr paginas Web consultadas el 07/02/2015, 10/02/2015 y 12/02/2015:http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/cdadbolivar/item/17151-piden-repstriacion-de-piedra-sagrada-delpueblo-pemon-en-gran-sabana; http://albaciudad.org/wp/index.php/2012/03/pemones-reclaman-su-abuela-kueka-en-el-dia-nacional-de-patrimonio; http://www.mincultura.gob.ve./index.php/componet/content/article/11-prensaweb/actualidad/372-la-abuela-kueka-fundamenta-la-vida-y-existencia-del-pueblo-pemon.
Constatada entonces, por quien se pronuncia la notoriedad comunicacional y dada la importancia de la alteración en el hábitat natural ancestral de la comunidad indígena Pemón de Santa Cruz de Mapauri, del estado Bolívar (hábitat éste revestido de agrariedad), la cual presuntamente ha generado detrimento en su producción de alimentos y desarrollo, por considerar ancestralmente la referida comunidad Indígena que “La Abuela Kueka”, fundamenta sus vidas y existencia Pemón, es motivo por el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y Delta Amacuro, con competencia transitoria en los estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, ordena: PRIMERO: formar expediente de demanda agraria (Medida autónoma y/o anticipada innominada) con ocasión al presente asunto, agregándole copias de las impresiones de las páginas web consultadas. SEGUNDO: librar las siguientes notificaciones: I) a los capitanes indígenas del Pueblo Pemón de Santa Cruz de Mapauri del estado Bolívar, haciéndoles saber de la apertura de la presente causa de Medida autónoma y/o anticipada innominada, mediante Boleta firmada y devuelta, II) al Instituto de Patrimonio Cultural adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, haciéndoles saber de la apertura de la presente causa de Medida autónoma y/o anticipada innominada, mediante Boleta firmada y devuelta, III) al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas, haciéndoles saber de la apertura de la presente causa de Medida autónoma y/o anticipada innominada, mediante Boleta firmada y devuelta, IV) al Viceministerio de Relaciones Exteriores para Europa, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, haciéndoles saber de la apertura de la presente causa de Medida autónoma y/o anticipada innominada, mediante Boleta firmada y devuelta, V) al Viceministerio para el ecosocialismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, haciéndoles saber de la apertura de la presente causa de Medida autónoma y/o anticipada innominada, mediante Boleta firmada y devuelta y VI) al Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar, adscrito a la Gobernación del Estado Bolívar, haciéndoles saber de la apertura de la presente causa de Medida autónoma y/o anticipada innominada, mediante Boleta firmada y devuelta. TERCERO: a objeto de dar cumplimiento al principio de 'Inmediación Agrario' previsto en los artículos 155 y 186 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esta Instancia Superior Agraria, estima necesario fijar de oficio la práctica de una Inspección Judicial Agraria, en el asentamiento Indígena Pemón de Santa Cruz de Mapauri, Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, como en efecto hace en este mismo acto, para el día martes 21/04/2015, para lo cual se acuerda oficiar, al componente militar al que corresponda la referida zona, a objeto de que asigne (03) funcionarios que resguarden a este Juzgado Superior al momento de la práctica de la referida Inspección, asimismo acuerda oficiar a la DAR-Monagas en el sentido, que asigne un vehículo con su respectivo chofer, para el traslado y de este Juzgado a lugar donde se practicará la referida Inspección Judicial Agraria. Para la práctica de las Notificaciones ordenadas, se acuerda librar Despachos de Comisión, Oficios y boletas de notificación.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los Ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Juez,
LEONARDO JIMÉNEZ MALDONADO.
La Secretaria,
MARIA LUISA VELANDIA
En la misma fecha, siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.) se publicó y registro la anterior decisión, y se cumplió con lo ordenado; Conste.
La Secretaria
MARIA LUISA VELANDIA
Exp. N° 0360-2015
LJM.-
|